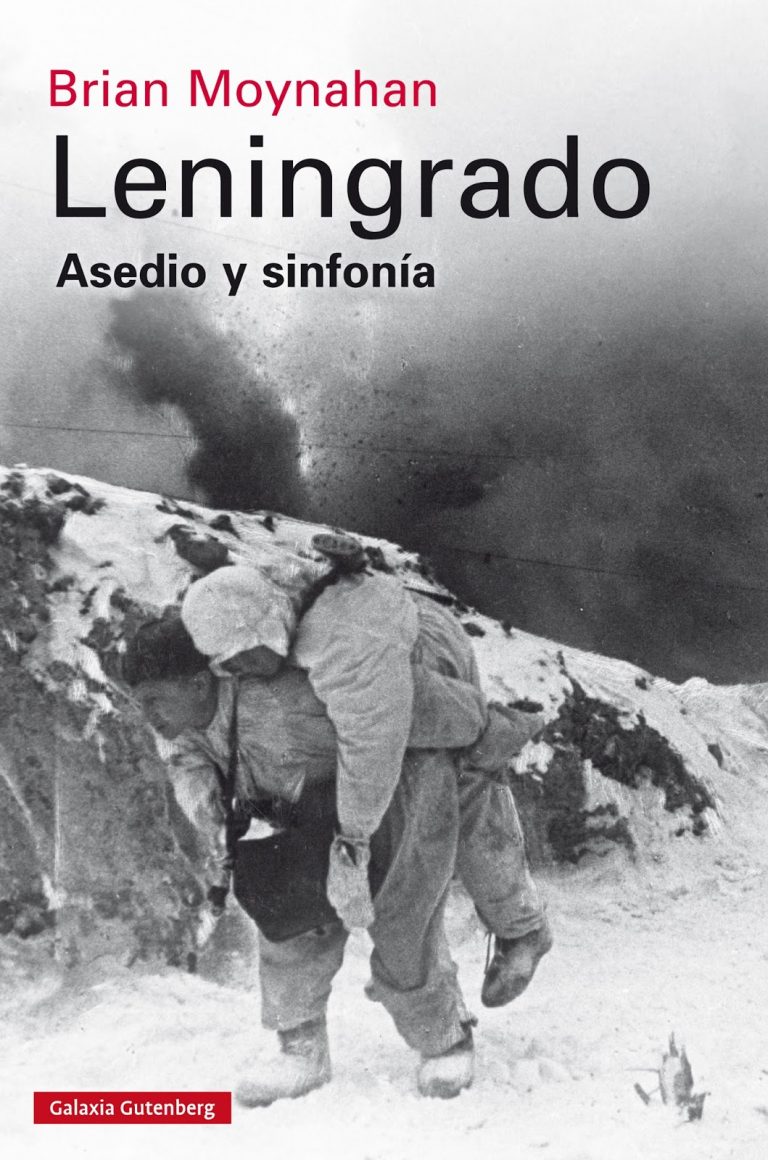
No es fácil ser un cobarde
Quien hoy visite San Petersburgo, tal vez tras desembarcar de alguno de los cientos de cruceros que llegan a la ciudad, y disfrute de sus calles doradas, sus espléndidos museos y sus lujosos restaurantes posiblemente ignore que entre 1941 y 1944 murieron, en esas mismas calles, víctimas de los bombardeos y el hambre, un millón y medio de personas. La causa: el asedio de la ciudad, entonces llamada Leningrado, por el ejército nazi y la durísima resistencia de una población que, antes de la guerra, ya había sufrido la paranoia de Iosif Stalin y sus salvajes purgas. La locura estalinista afectó a toda la Unión Soviétiva, pero fue especialmente cruel con Leningrado por el carácter de capital intelectual de la ciudad.
Sabido es que los tiranos odian a quienes piensan con libertad. Allí sobrevivió, milagrosamente, uno de los grandes compositores del siglo XX: Dmitri Shostakovich. Y no solo eso, durante el asedio alemán compuso su obra más célebre: la séptima sinfonía, homenaje a las víctimas de la masacre, que fue estrenada en la propia Leningrado por músicos famélicos traídos del frente que apenas se sostenían en pie, mientras los Messerchmitt bombardeaban las calles. La ambigüedad del genial compositor frente al régimen estalinista dificulta un juicio sobre su conducta: ¿Sobrevivió gracias a su habilidad o a su cobardía? ¿Fue un héroe o un villano? Dos obras escritas por británicos abordan tan enjundiosa decisión: una lo hace desde la historia (Leningrado. Asedio y sinfonía, de Brian Moynahan), otra desde el límite de la ficción y la historia (El ruido del tiempo, de Julian Barnes). Menciono tal frontera porque Barnes se introduce sin ningún escrúpulo en los miedos y ambiciones de su protagonista, lo que es propio de la narrativa, aunque los hechos en los que se apoya estén más que demostrados.
La opinión de Moynahan parece rotunda. Dmitri Shostakovich se limitó a sobrevivir como habría hecho cualquiera que no tenga vocación suicida. Cualquier juicio negativo sobre su comportamiento implica el desconocimiento absoluto de las dramáticas circunstancias que tuvo que vivir. Además disfrutó, en unos tiempos imposibles, de una suerte prodigiosa. Parecía destinado a vivir mientras todos sus colegas morían, protegido por un extraño espíritu.
Leningrado. Asedio y sinfonía es una obra vibrante y salvaje, como fue la defensa de la ciudad por los rusos. Combina con maestría el rigor histórico y la búsqueda del interés del lector, sin caer en la búsqueda del detalle que enfanga tantos libros históricos destinados al gran público. Podría establecerse un paralelismo con la habilidad narrativa que demuestra Anthony Beevor en su pieza maestra sobre Stalingrado. Sin confusión alguna, Moynahan narra un doble asedio, el que vivió Shostakovich –rodeado al mismo tiempo por el terror stalinista, que asesinaba cada noche, casi por azar, a un porcentaje considerable de sus amigos y familiares, y por la destrucción nazi– y el que sufrió su ciudad. El autor consigue una profundidad psicológica en la construcción del personaje del músico digna del mejor narrador. Comprendemos sus dudas, admiramos su habilidad para esquivar la purga y entendemos sus renuncias a una obra más arriesgada, más conforme con su talento, en aras de la supervivencia y la sumisión al omnipresente realismo socialista.
Shostakovich demuestra una intensa frialdad (aunque ambos términos parezcan contradictorios): compone con calma, muestra el progreso de su séptima sinfonía a sus músicos de confianza, da una lección de cómo se debe crear una obra, sin dejar que la ansiedad domine la partitura, pese a la enorme presión –tanto por la invasión exterminadora de los nazis como por el stalinismo– a la que se veía sometido.
Solo se puede sentir respeto y horror ante la épica de una ciudad, Leningrado, cuyas élites fueron primero destruidas por el terror del NKVD, impulsado por Stalin y dirigido por Beria y Yezhov, arruinando un renacimiento artístico que situaba a la ciudad a la altura de la vanguardia de las grandes capitales europeas culturales, como Viena o París, y luego por el temible ejército nazi. Durante el asedio, los ciudadanos de a pie tuvieron que soportar un hambre y un dolor indecibles, cuya única redención fue su innato talento para el arte. En las páginas de Moynahan vemos la pusilanimidad de Stalin, cuya torpeza y masacre de un ejército potentísimo facilitó la incursión de los alemanes. Solo fue salvado por el sacrificio brutal de millones de compatriotas que murieron trinchera tras trinchera, evitando una invasión que no pretendía una conquista sino una extinción y esclavizamiento absolutos. Es imposible, como tantos han intentado antes, transmitir los sentidos de la guerra: el olor, la mirada, el tacto, el estruendo, pero Moynahan demuestra su talento literario logrando ese estremecimiento del lector que solo se consigue con lo expresivo, no con lo informativo, además de un ritmo arrollador que hace que cada una de las reconquistas de los exhaustos rusos se viva con entusiasmo por el lector.
El desprecio por la vida humana de ambos bandos resulta sorprendente desde una perspectiva actual, por mucho que se conozcan los dígitos. Es una de las grandes virtudes de la palabra o la imagen: mostrar el horror impacta mucho más que conocer su cuantía. Miles de hombres, mujeres y niños mueren en cada página, conducidos al matadero por decisiones estratégicas tomadas por incompetentes, por ególatras que solo piensan en su vanidad y en el triunfo de ideologías extremas cuya inoperancia ha quedado sobradamente demostrada por el tiempo. En este sentido, Leningrado. Asedio y sinfonía es una lección sobre la importancia de la democracia y el respeto a la vida humana en unos tiempos, los nuestros, donde las consecuencias del extremismo están siendo, sino olvidadas, sí relativizadas.
Leningrado. Asedio y sinfonía también es un ejemplo del valor de la cultura y, en especial, de la música. Es tal el amor de sus ciudadanos –por desgracia desconocido en estos lares– por el arte que incluso cuando están muriéndose de hambre, cuando la aviación nazi les masacra día y noche, siguen organizando conciertos y representaciones de ópera, vistiéndose con sus mejores galas, convertidas en andrajos, y disfrutando con dignidad de las hermosas partituras de Tchaikovsky o, incluso, de Beethoven, porque distinguían entre la grandeza de la cultura alemana y la depravación nazi. Creen, como nadie hace ya en nuestra depravada sociedad, que la belleza puede redimir del horror.
La opinión de Barnes sobre el artista es más matizada. De hecho, El ruido del tiempo parece un pretexto para la creación de una obra sobre las difíciles relaciones entre política y arte. Shostakovich se muestra bajo su mirada como un hombre que se resiste a morir, aunque muestre indiferencia a la muerte, que desprecia a quienes colaboran con Stalin, aunque él también lo haga, que permite que la política y el peculiar criterio soviético de la pureza artística entorpezcan su libertad creativa. Apenas aborda el asedio de Leningrado, que considera, en una muy subjetiva interpretación del pensamiento del artista, una época de liberación, en la que se aflojaron las cadenas de Stalin gracias a que el esfuerzo bélico concentraba toda la atención de las élites del país. No le culpabiliza, tampoco le libera. Mantiene una saludable distancia con el protagonista al mismo tiempo que, gracias a su maestría narrativa, se introduce en su tormento.
Barnes escoge una tercera persona pegada a la conciencia del autor, tanto que a veces se confunde con una primera. Es una obra breve, que escoge momentos especialmente duros de la vida del protagonista, tanto para su supervivencia –como su milagrosa salvación de las purgas previas a la guerra, en las que cayeron gran parte de la élite cultural de Leningrado– como para su vida interior o su obra. Destaca la descripción del viaje de Shostakovich a Nueva York, donde participó en un congreso organizado por think tanks comunistas para defender su retorcida, aunque exitosa en la época, idea de la paz. Allí se vio obligado a abjurar de su ídolo y némesis, Igor Stravinsky, exiliado desde hacía décadas en la dorada California, y a responder al espinoso interrogatorio de Nicolas Nabokov, primo del célebre Vladimir y agente de la CIA, que evidenció aún más su sometimiento al régimen.
Shostakovich es definido como un artista genial sometido al “ruido del tiempo” que da título a la novela, que se limita a sobrevivir, a defender a su familia y que detesta a los artistas occidentales que, desde su muy francesa libertad, alaban la bondad de la Unión Soviética y defienden la necesidad de las purgas de Stalin. Sí, el músico pudo haberse rebelado, pudo haber callado cuando le pidieron que defendiera lo indefendible, pero prefirió sobrevivir. Y cuando su supervivencia estaba más o menos garantizada, tras la llegada al poder de Jruschev y su denuncia del stalinismo, también se sometió y se sintió (no olvidemos que Barnes es un novelista, ignoramos los sentimientos reales de Shostakovich) un genuino cobarde, un muerto en vida, cuya desolación se refleja en sus espeluznantes cuartetos de cuerda (“al permitirle vivir lo habían matado”).
También aparecen sus miserias materiales, como su envidia ante los coches americanos –esos Buick cromados que hoy solo sobreviven en Cuba– que tenían otros intelectuales frente a los cacharros soviéticos que él se ve obligado a conducir. Al final, la vejez le derrumba, le hace pensar: “Quizá esto fuese una de las tragedias que la vida urdía para nosotros: es nuestro destino ser en la vejez lo que en la juventud nos hubiera merecido el más grande desprecio”.
Desde un punto de vista artístico, Barnes consigue su objetivo y crea una gran novela, absolutamente verosímil, incluso en la difícil conversación que mantiene Shostakovich con el mismísimo Stalin. Logra la recreación de una época y de un personaje complejísimos mediante una economía de medios admirable y, a la postre, contiene un grito a favor de la libertad del arte, de su pureza, ajena a otro fin que sí mismo.
La lectura combinada de Leningrado. Asedio y sinfonía y El ruido del tiempo no solo es recomendable para quien esté interesado en la historia de la guerra o la historia de la música. Lo es para quien quiera comprender las relaciones entre arte y poder, inseparables incluso en nuestros tiempos y nuestras democracias.





