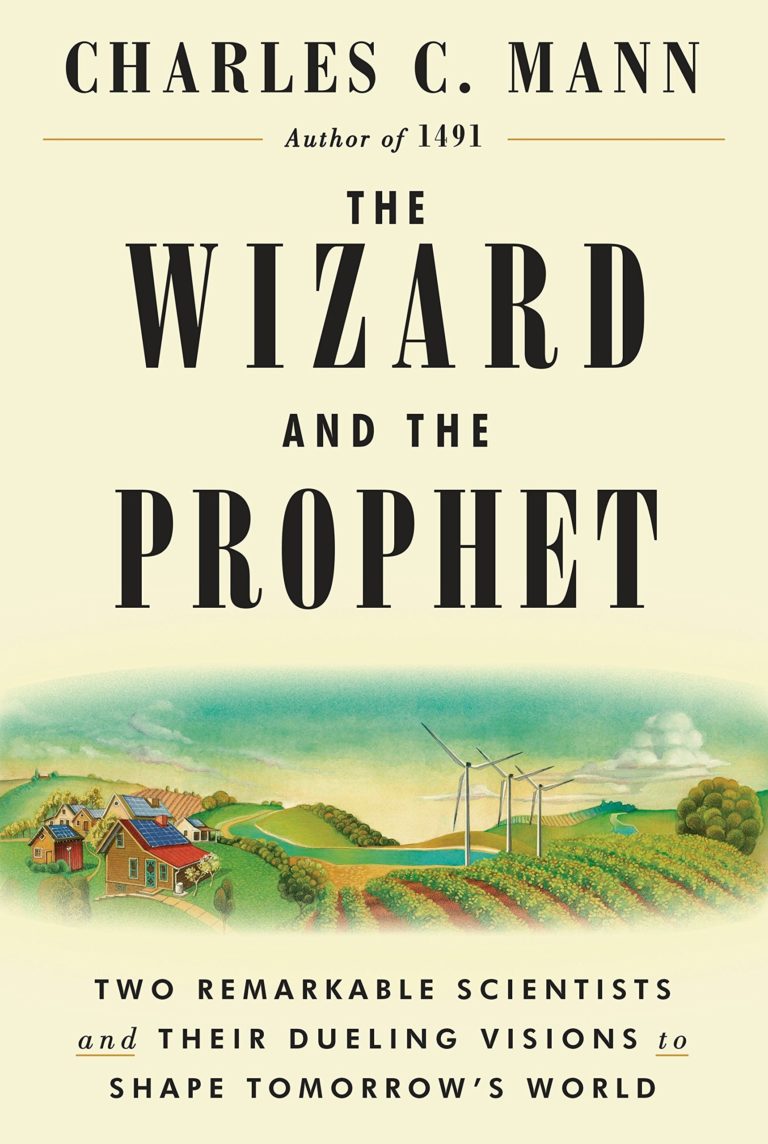
De brujos y profetas
“La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional su mero servidor”.
Albert Einstein
En 1934, Marion King Hubbert, un geofísico de la Universidad de Columbia, fundó con otros cuatro científicos la Technocracy Incorporated, un intento de crear una superélite de ingenieros hiperlógicos que, como la aristocracia de La República de Platón, tendría la misión de gobernar a las naciones basándose en las eternas leyes de la física y la energía.
En su compendio de los dogmas tecnocráticos, Hubbert sostuvo que no eran la economía, la historia, la cultura o la psicología las que gobernaban las sociedades, sino inmutables leyes naturales como las que los biólogos Raymond Pearl y Georgii Gause descubrieron experimentando con moscas de la fruta y protozoos. Pearl, según explica Hubbert, colocó dos de esas moscas en una botella a la que daba un suministro constante y estable de comida. Pronto descubrió que las variaciones de población de los insectos seguían un patrón regular: una curva que ascendía y descendía según la cantidad de alimentos que tenían disponible. Una vez que se alcanza un límite, la tasa de mortandad se equipara automáticamente a la de natalidad, con lo que cesa su multiplicación.
No hay razones, decía Hubbert, para creer que los seres humanos no están sujetos a esa misma ley de hierro, una conclusión similar a la que llegó Malthus en su Ensayo sobre el principio de la población (1798).
El debate en torno a los “límites del crecimiento”, título de un célebre estudio del Club de Roma de 1972, nunca ha perdido vigencia. De hecho, el cambio climático y la pandemia lo han revitalizado.
En Epidemics and society (2019), Frank Snowden, historiador de la medicina de la Universidad de Yale, sostiene que un mundo de 8.000 millones de personas, la mitad abarrotando ciudades conectadas por vía aérea, multiplica los vectores de transmisión de enfermedades infecciosas al coincidir la incesante urbanización con la destrucción de hábitats naturales. Y particularmente los de los murciélagos, reservorio de una miríada de virus capaces de cruzar las barreras entre las especies.
Los límites tangibles
La primera epidemia de viruela de la que se tenga noticia se registró en Egipto en el año 1350 a.C; su cepa llegó a China en 49 d.C., a Europa en el año 700, a América en 1520 y a Australia en 1789. En 1348 la peste bubónica viajaba a la velocidad de los veleros mercantes y sus ratas migrantes. Hoy los coronavirus lo hacen a la de los vuelos que transportan la pandemia.
En 1950, menos de una de cada tres personas vivía en ciudades. En 2050, según la ONU, serán dos de cada tres. Según Snowden, todas las víctimas de la epidemia del ébola (2012-16) fueron causadas por una cadena de contagios cuyo primer eslabón temporal –el caso cero– fue detectado en diciembre de 2013, cuando un niño guineano de cuatro años inhaló los virus deyectados por unos murciélagos que se habían refugiado en el jardín de su casa. El bosque cercano en el que vivían fue arrasado por la explotación maderera.
Si el planeta fuese una placa de Petri, el ser humano aparecería como un espécimen especialmente exitoso y agresivo, pero cuya voracidad deja a las demás especies sin medios para sobrevivir. Los límites ecológicos son visibles –y tangibles— por doquier. Con las actuales proyecciones demográficas, hacia fines de siglo elevar el consumo de energía del resto del mundo a los niveles de Estados Unidos requeriría los recursos de cuatro planetas Tierra.
Actualmente, según diversas estimaciones, los recursos de la producción sostenible de un año se agotan en siete meses. En 1820, Londres era la única ciudad del mundo que tenía más de un millón de habitantes. Hoy existen 414 de ese tamaño o más. En 35 años serán más de un millar. Lagos, la capital nigeriana, tenía 470.000 habitantes en 1955, frente a los 16 millones actuales.
A medida que los océanos se hacen más ácidos y se calientan, pierden oxígeno, lo que afecta a toda la cadena trófica. La mitad de los arrecifes coralinos o bien ya han muerto o están al borde del colapso. Algunos botanistas sugieren que solo en la Amazonía existen al menos 40.000 especies de plantas que pueden tener propiedades medicinales o nutritivas. En la meseta tibetana, en la que nacen el Ganges, el Brahmaputra, el Mekong, el Yangtze y el Indio, entre otros grandes ríos de los que depende el sustento de 1.500 millones de asiáticos, los glaciares de los Himalayas que alimentan sus aguas podrían perder el 60% de su superficie hacia 2100. El glaciar Gangotri, por ejemplo, en el que nace el Ganges, está menguando unos 40 metros al año. Las pérdidas pueden ser incalculables.
En esas condiciones, los más pesimistas creen que la naturaleza está activando su propia profilaxis, como indican las extinciones masivas que revelan los registros geológicos. Ya Nietzsche advirtió de que la naturaleza es “la indiferencia misma erigida en poder”.
La era del Acuario
Hace unos 20 años, términos como biodiversidad o biósfera eran familiares solo para ciertos círculos de ecologistas, activistas y expertos. En 2015, el papa Francisco los utilizó en su encíclica Laudato si “sobre el cuidado de la casa común”, un documento clave para forjar los consensos internacionales que hicieron posible el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Greenpeace, WWF, Rainforest Alliance, Conservation International son hoy marcas que gozan de reconocimiento y prestigio universales. Para explicar ese notable cambio en la conciencia colectiva global, Charles Mann –autor de 1491 (2005) y 1493 (2011), sus perspicaces historias sobre las Américas antes y después de Colón– rescata la memoria de dos personajes cuyo pensamiento aun domina el debate ecológico.
Uno de ellos es William Vogt (1901-1968), al que Mann considera el “profeta” de la ecología moderna por la perdurable influencia de Road to Survival, su libro de 1948 que defendió una tesis por entonces excéntrica: si los humanos no reducían su consumo y su número, advertía, terminarían agotando los ecosistemas de los que depende su supervivencia como especie.
El homo sapiens, insistía, está tan sujeto a las constricciones biológicas como cualquier otra especie. Algunos demógrafos le consideren el padre del “ecologismo apocalíptico” por su obsesión con el control de la natalidad. Vogt sostenía que constantemente se producen desequilibrios, pero que son siempre neutralizados.
Vogt nació en Long Island cuando aun estaba sembrada de pantanos y humedales que atraían a grandes bandadas de aves migratorias. Su vocación de ornitólogo le llevó muy joven, en 1939, a las islas peruanas de Chincha, contratado por la compañía estatal que explotaba el guano, el valioso fertilizante natural obtenido de los excrementos de los cormoranes, gaviotas, albatros y otras aves marinas que anidaban en ellas. La empresa quería aumentar la producción, pero le preocupaba que el número de aves no dejara de caer año tras año. Tras analizar sus patrones migratorios, el cambio de las temperaturas de la superficie del mar provocado por el fenómeno del Niño y la sobre explotación pesquera, Vogt les recomendó conservar el “equilibrio natural entre las especies” y olvidarse de un recurso que había dejado de ser renovable.
Vogt se suicidó en 1968 al considerar que la suya era una causa perdida y que sus esfuerzos habían sido inútiles. Muchos hechos, sin embargo, han terminado dándole la razón en diversos campos.
La hipótesis Gaia
Según escribe Wade Davis en The Wayfinders (2009), la cosmovisión de los pueblos kogi, arhuacos y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), como las de otras etnias amazónicas, concibe a la Gran Madre como un espíritu generativo y una fuerza vital. Esa visión es similar a la hipótesis de Gaia, la diosa griega de la Tierra, que formuló James Lovelock en 1979 y que considera el planeta como una esfera de vida interactiva que se autorregula. Así, si los seres humanos eliminan otras especies, atacan los órganos vitales de un súper-organismo dotado de un sistema inmunitario capaz de defenderse.
En 2000, el químico Paul Crutzen y el biólogo Eugene Stoermer denominaron Antropoceno a la nueva fase en la que ha entrado el mundo por las huellas ecológicas que está dejando la actividad humana en todos los estratos de la biósfera. Hace 10.000 años apenas deambulaban sobre la superficie terrestre unos cinco millones de homo sapiens, uno por cada 12 kilómetros cuadrados de territorio habitable. La resistencia del medio, sin embargo, nunca impidió su crecimiento desde el círculo Ártico y el Sahel a la Polinesia. Pero en la selva sus depredadores eran animales feroces o venenosos. Ahora, a medida que avanza su propia depredación, sus nuevos depredadores son microorganismos.
Los virus no se reproducen sino que se multiplican, por lo que quizá sean eslabones entre el mundo mineral y el orgánico. Habitualmente su potencial de supervivencia es bajo porque no viven mucho fuera de las células de seres vivos. Pero el SARS-Cov-2 está mostrando una capacidad de contagio inhabitual que revela que, como otras formas de vida, los coronavirus no dejan de evolucionar para mejorar su potencial biótico, demostrando empíricamente una de las intuiciones de Vogt: el supuesto rey de la naturaleza y amo del universo podría ser eventualmente destronado por bacterias y microbios.
La revolución verde
El otro personaje de las vidas paralelas de Mann es Norman Burlaug (1914-2009), el agrónomo y padre de la llamada “revolución verde” que salvó del hambre a media humanidad al multiplicar las cosechas de trigo y maíz en los años sesenta. En 1970, Borlaug recibió el premio Nobel de la Paz. Cuando en 2007 cumplió 93 años, el The Wall Street Journal señaló que Borlaug probablemente había salvado más vidas humanas –“quizá mil millones”– que nadie antes o después de él. En su famoso Population Bomb (1968), Paul Ehrlich había anunciado que la escasez de alimentos provocaría la muerte de cientos de millones de personas en la década de los ochenta.
Borlaug pasó su niñez y adolescencia trabajando en la granja de su padre en Iowa en los peores años de la Gran Depresión. Mann le considera el “brujo” de su historia por su ingenio científico y absoluta confianza en que la innovación, la ciencia y la tecnología podrían superar los límites de velocidad del crecimiento. De hecho, hoy quedan casos aislados de desnutrición, pero no de hambruna. La producción de alimentos se ha triplicado desde 1970, mientras que la población solo se ha duplicado. En algún momento de los años ochenta por primera vez el habitante medio del mundo alcanzó el nivel de calorías diario necesario –2.200– para mantener una actividad moderada.
Hoy, 1.500 millones de agricultores alimentan a 7.700 millones de personas gracias a la revolución verde, que a través de una mezcla de experimentos, hibridación, técnicas de cultivo y el uso del recién descubierto proceso Haber-Bosch para sintetizar amoniaco, triplicó de la noche a la mañana el rendimiento de las cosechas de trigo y arroz en India, China, Vietnam e Indonesia.
Entre 1960 y el año 2000, el uso de fertilizantes artificiales aumentó un 800%. La mitad de ese volumen se dedicó a tres cultivos: maíz, trigo y arroz, esenciales en la dieta del 45% de la población mundial. Este salto cualitativo habría sido imposible sin la obra de Borlaug. Su “tecno-optimismo” se refleja desde los parques de energía solar de México y Arabia Saudí a las plantas de desalinización israelíes y los avances biotecnológicos que han permitido encontrar, en poco tiempo, la secuencia genética del nuevo virus, empezar a probar vacunas y detectar los ratios y etapas de contagio de la pandemia.
Vogtianos y borlaugianos
Mann no es ciego antes las sombras de ninguno de los dos, detectando los rasgos racistas y la simpatía de Vogt por métodos coercitivos eugenésicos y la admiración que tenía a Madison Grant, creador de la red de reservas naturales de EEUU, pero también autor de The Passing of the Great Race (1916), el primer libro extranjero que publicaron los nazis tras llegar al poder en Alemania.
Y tampoco ignora la contaminación de ríos, lagos, mares y acuíferos por el nitrógeno proveniente de la agricultura y que elimina el oxígeno de sus aguas, creando extensos desiertos marinos desde el golfo de México a la bahía de Bengala, herencia directa de la revolución verde de Borlaug.
Al final, Mann reconoce que las diferencias entre “vogtianos” y “borlaugianos” son probablemente irreconciliables, pues no se basan en hechos sino en valores. La única vez en que se cruzaron sus caminos, en un breve encuentro en 1950 en Chapingo, un pueblo a las afueras de la capital mexicana, Vogt le dijo que combatir el hambre produciendo más comida agravaría la degradación del sistema natural. Borlaug le replicó que lo que él quería era ayudar a prosperar a la gente que le rodeaba.



