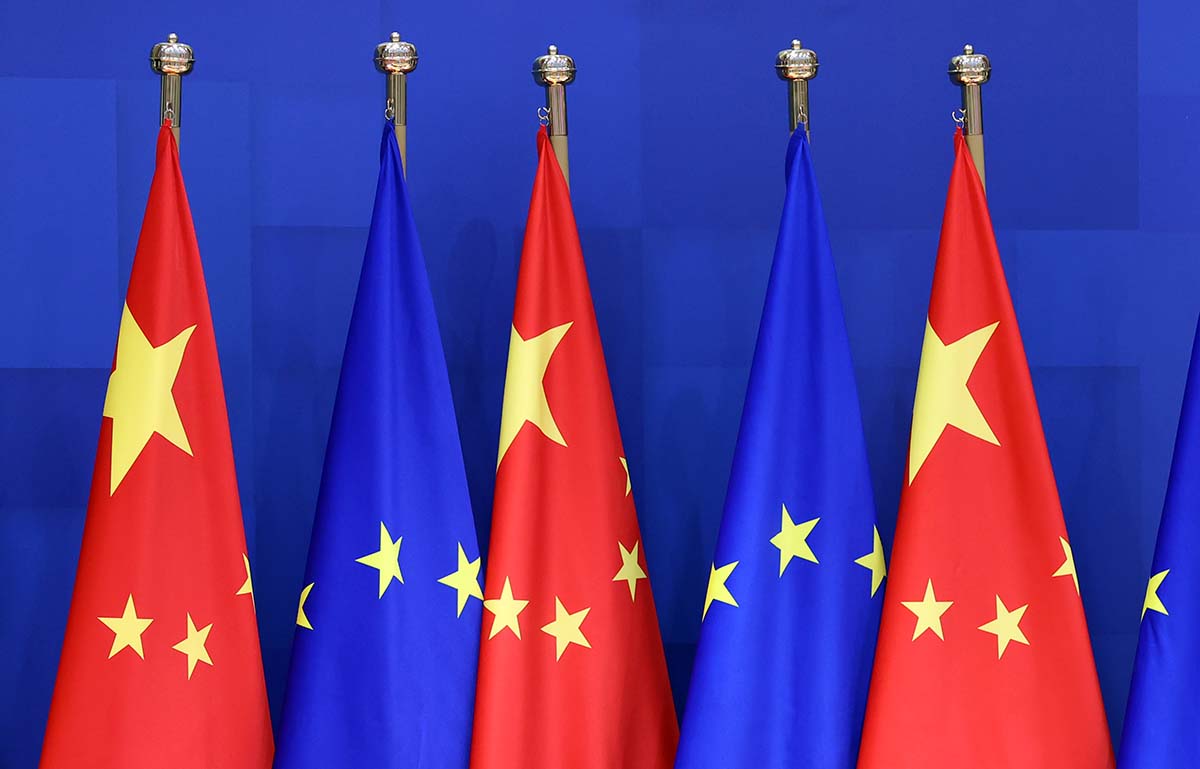POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 44

El comienzo de la guerra fría
Al igual que Moisés, Franklin D. Roosevelt vio la Tierra Prometida, pero no le fue concedido alcanzarla. Cuando murió, los ejércitos aliados habían penetrado en Alemania y la batalla de Okinawa, preludio de la prevista invasión aliada de Japón, acababa de empezar.
La muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945 no fue inesperada. En enero, su médico, preocupado por las fuertes variaciones en la tensión sanguínea de su paciente, había afirmado que el presidente sólo sobreviviría si evitaba toda preocupación. Dadas las presiones de la presidencia, aquella valoración equivalía a una sentencia de muerte. Durante un momento de locura, Hitler y Goebbels, atrapados en el Berlín sitiado, se engañaron a sí mismos pensando que iban a ser testigos de una repetición de lo que los libros de historia alemanes describen como «el milagro de la casa de Brandenburgo»: durante la guerra de los Siete Años, cuando los ejércitos rusos estaban a las puertas de Berlín, Federico el Grande se salvó por la muerte repentina del monarca ruso y la ascensión al trono de un zar favorable a Prusia. Pero la historia no se repitió en 1945. Los crímenes nazis habían forjado al menos un propósito aliado común e inamovible: eliminar la plaga del nazismo.
La caída de la Alemania nazi y la necesidad de cubrir el vacío de poder resultante condujo a la desintegración de la alianza. Los objetivos de los aliados eran diferentes. Winston Churchill deseaba evitar que la Unión Soviética dominara Europa central. Iósif Stalin quería ser recompensado con territorios por las victorias militares soviéticas y el sufrimiento del pueblo ruso. El nuevo presidente norteamericano, Harry S. Truman, luchó inicialmente por defender el legado de Roosevelt y mantener unida la alianza. Pero al final de su primer mandato, todo vestigio de armonía había desaparecido. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos gigantes de la periferia, estaban ahora frente a frente en el mismo corazón de Europa.
Truman se encontró presidiendo el comienzo de la guerra fría y el desarrollo de la política de contención que acabaría ganando esa guerra. Llevó a EE UU a su primera alianza militar en tiempo de paz. Bajo su dirección, el concepto de los “cuatro gendarmes” de Roosevelt fue sustituido por un conjunto de coaliciones sin precedente que serían el eje de la política exterior estadounidense durante 40 años. Este hombre sencillo del medio Oeste, que abrazaba la fe norteamericana en la universalidad de sus valores, animó a los enemigos derrotados a entrar de nuevo en la sociedad de naciones democráticas. Patrocinó el plan Marshall y otros programas a través de los cuales EE UU dedicó recursos y tecnología a la recuperación y desarrollo de sociedades lejanas.
«Churchill deseaba evitar que la Unión Soviética dominara Europa central; Stalin, ser recompensado con territorios por las victorias militares soviéticas y el sufrimiento del pueblo ruso»
El sueño de Roosevelt de los “cuatro gendarmes” acabó en la conferencia de Potsdam, celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Los tres líderes se reunieron en el Cecilienhof, una casa de campo de estilo inglés situada en un gran parque, que había sido la residencia del último príncipe heredero alemán. Se escogió Potsdam porque estaba en la zona de ocupación soviética, era accesible por tren (Stalin odiaba volar) y podía ser protegida por fuerzas de seguridad soviéticas.
A Truman no le resultaba nada sencillo mimar a las personas, especialmente a los comunistas. No obstante, realizó un intento heroico. Inicialmente apreció el estilo lacónico de Stalin más que la elocuencia de Churchill. Como escribió a su madre, “Churchill habla todo el tiempo y Stalin sólo gruñe, pero sabes lo que quiere decir”. En una cena privada el 21 de julio, Truman puso toda la carne en el asador y más tarde confió a Davies: “(…) quería convencerle de que somos sinceros y estamos interesados en la paz y en un mundo decente y de que no tenemos propósitos hostiles contra ellos; que no queremos nada para nosotros, salvo seguridad para nuestro país y paz con amistad y buena vecindad y que nuestro trabajo es conseguir eso. Insistí mucho y me parece que me creyó. He sido totalmente sincero”. Desgraciadamente, Stalin no tenía un marco de referencia para interlocutores que proclamaban su actitud desinteresada ante las cuestiones a que se enfrentaban.
Los líderes que asistieron a la conferencia de Potsdam trataron de evitar los problemas de organización con los que se vio abrumada la conferencia de Versalles. En lugar de empantanarse en detalles y trabajar presionados por la falta de tiempo, Truman, Churchill y Stalin se limitaron a principios generales. Después, sus ministros de Asuntos Exteriores elaborarían los detalles de los acuerdos de paz con las potencias del Eje derrotadas y sus aliados.
Incluso con esa restricción, la conferencia tenía un amplio programa, que incluía el pago de reparaciones, el futuro de Alemania y la situación de sus aliados: Italia, Bulgaria, Hungría, Rumania o Finlandia. Stalin amplió esa lista al presentar el catálogo de demandas que Molotov había remitido a Hitler en 1940 y reiterado a Eden un año después. Entre estas demandas figuraba la mejora del tránsito ruso a través de los estrechos, una base militar soviética en el Bósforo y una parte de las colonias italianas. Habría sido imposible que unos jefes de gobierno tan ocupados cumplieran un programa de tal magnitud en un período de dos semanas.
La conferencia de Potsdam se convirtió rápidamente en un diálogo de sordos. Stalin insistió en consolidar su esfera de influencia. Truman, y en menor medida Churchill, pidieron la reivindicación de sus principios. Stalin intentó obtener el reconocimiento occidental de los gobiernos impuestos por los soviéticos en Bulgaria y Rumania a cambio del reconocimiento soviético de Italia. Entretanto, Stalin insistió en obstaculizar la petición de las democracias para que hubiera elecciones libres en la Europa del Este.
Los resultados de Potsdam
Al final, cada parte ejerció un veto en todos los asuntos en los que tenía capacidad para hacerlo. Estados Unidos y Gran Bretaña se negaron a aceptar la exigencia de Stalin de 20.000 millones de dólares en reparaciones por parte de Alemania (de los que la mitad irían a la Unión Soviética) o a poner a disposición para dicho propósito las ventajas de sus zonas de ocupación. Por otro lado, Stalin siguió reforzando la posición de los partidos comunistas en toda Europa del Este, además de utilizar la ambigüedad en el acuerdo de Yalta en relación a los ríos Oder y Neisse para desplazar hacia el Oeste las fronteras de Polonia. En Yalta se había decidido que los ríos servirían de demarcación entre Polonia y Alemania, aunque nadie pareció darse cuenta de que en realidad había dos ríos llamados “Neisse”. Churchill había entendido que la frontera sería el río más oriental. Pero, en Potsdam, Stalin reveló que había asignado a Polonia la zona entre los ríos Neisse oriental y Neisse occidental. Evidentemente, había calculado que la enemistad entre Alemania y Polonia se volvería irresoluble si ésta adquiría territorios históricamente alemanes, incluida la antigua ciudad alemana de Breslau, actual Vroclaw, y expulsaba a otros cinco millones de alemanes. Los líderes norteamericanos y británicos aceptaron el hecho consumado de Stalin con la salvedad de que se reservarían su postura definitiva sobre la cuestión de las fronteras hasta la conferencia de paz. Esta reserva, sin embargo, no hacía sino aumentar la dependencia de Polonia de la Unión Soviética y apenas representaba más que un gesto vano, puesto que se refería a territorios de los que ya se estaba expulsando a la población alemana.
Cuando Churchill acudió a Potsdam no gozaba de una posición especialmente privilegiada en su país. En efecto, el ritmo de la conferencia fue interrumpido trágicamente el 25 de julio de 1945, cuando la delegación británica tuvo que solicitar una pausa para volver a su país a esperar los resultados de las primeras elecciones generales desde 1935. Tras sufrir una derrota aplastante, Churchill nunca regresó a Postdam. Clement Attlee le sustituyó como nuevo primer ministro y Ernest Bevin acudió como secretario de Asuntos Exteriores.
En Potsdam se consiguió poco. Muchas de las demandas de Stalin fueron rechazadas: la base en el Bósforo, su petición de administrar algunos territorios africanos de Italia, su deseo de que las cuatro potencias controlaran el territorio del Ruhr y el reconocimiento por parte de Occidente de los gobiernos de Rumania y Bulgaria instalados por Moscú. Truman también vio frustradas algunas de sus propuestas –muy especialmente en relación con la internacionalización de la zona del Danubio–. Pero hay que decir que los tres jefes de Estado consiguieron llegar a algunos acuerdos. Se estableció el mecanismo de las cuatro potencias para tratar las cuestiones alemanas. Truman consiguió que Stalin aceptase su método de indemnizaciones: que cada potencia obtuviera sus idemnizaciones de la zona de ocupación que le correspondiese en Alemania. Se eludió la cuestión crucial de la frontera occidental de Polonia –Estados Unidos y Gran Bretaña aceptaron la línea Oder-Neisse de Stalin, pero se reservaron el derecho de considerar una revisión en fechas posteriores–. Por último, Stalin prometió colaborar en el esfuerzo bélico contra Japón. En muchos puntos primó la ambigüedad y quedaron muchas cosas por hacer; como suele ocurrir cuando los jefes de Estado no consiguen llegar a un acuerdo, los asuntos espinosos se delegaron a los ministros de Asuntos Exteriores. El incidente más significativo de Potsdam estuvo relacionado con un asunto que no formaba parte del orden del día. Truman habló a solas con Stalin para informarle de la existencia de la bomba atómica. Por supuesto, Stalin ya lo sabía gracias a sus espías soviéticos; de hecho, se había enterado de su existencia antes que Truman. Dada su paranoia, consideró la revelación de Truman como un claro intento de intimidación. Optó por mostrarse impasible ante la nueva tecnología y despreciarla sin dar muestras de especial curiosidad. Truman escribió en sus memorias: “El primer ministro ruso no mostró especial interés. Lo único que dijo fue que se alegraba de saberlo y que esperaba que hiciésemos buen uso de ella contra los japoneses”. Esta seguiría siendo la táctica de los rusos en relación con las armas nucleares hasta que desarrollaron las suyas.
«El incidente más significativo de Potsdam estuvo relacionado con un asunto que no formaba parte del orden del día: Truman habló a solas con Stalin para informarle de la existencia de la bomba atómica, quien lo consideró como un intento de intimidación»
Más tarde, Churchill dijo que si hubiera sido reelegido, habría llevado la situación hasta sus últimas consecuencias en Potsdam y habría intentado forzar un acuerdo, pero nunca especificó lo que tenía pensado. El hecho es que la única manera de obligar a Stalin a llegar a un acuerdo era bajo coacción e, incluso en ese caso, sólo en el último momento. En efecto, el ansia de Churchill por alcanzar una solución general definía el dilema de EE UU: ningún estadista norteamericano estaba preparado para ejercer el tipo de amenaza o de presión que Churchill había imaginado y que habría exigido la psicología de Stalin. Los líderes estadounidenses todavía no se habían enfrentado a la realidad de que cuanto más tiempo se diera a Stalin para crear Estados de un solo partido en Europa del Este, más difícil sería convencerle de que cambiase de proceder. Al final de la guerra, la opinión pública norteamericana estaba harta de ella y quería por encima de todo traer a los chicos de vuelta a casa. No estaba preparada para amenazar con otro enfrentamiento, y mucho menos con una guerra nuclear, por el pluralismo político en Europa del Este o en sus fronteras. La unanimidad respecto a resistir un mayor avance del comunismo rivalizaba con el consenso que existía respecto a no correr ningún riesgo militar.
En la práctica, el resultado de Potsdam fue el principio del proceso que dividió a Europa en dos esferas de influencia, precisamente el desenlace que los dirigentes norteamericanos habían intentado evitar por todos los medios. No es de extrañar que la reunión de ministros de Asuntos Exteriores no fuese más productiva de lo que había sido la cumbre de sus superiores. Al contar con menos autoridad, tenían también menos flexibilidad. La supervivencia política y física de Molotov dependía de su estricta adhesión a las instrucciones de Stalin.
La primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores tuvo lugar en Londres, en el mes de septiembre y primeros días de octubre de 1945. Su objetivo era elaborar tratados de paz para Finlandia, Hungría, Rumania y Bulgaria, países que habían luchado en el bando alemán. Las posturas norteamericana y soviética no habían variado desde Potsdam. El secretario de Estado norteamericano, James Byrnes, exigía elecciones libres, mientras que Molotov no quería ni oír hablar de ello. Byrnes esperaba que la demostración del poder de la bomba atómica en Japón hubiera fortalecido la posición de EE UU en las negociaciones. En vez de eso, Molotov se comportó tan rebelde como siempre. Al final de la conferencia había quedado claro que la bomba atómica no había hecho que los soviéticos estuvieran más dispuestos a cooperar –al menos sin una diplomacia más amenazante–. Byrnes dijo a su predecesor, Edward R. Stettinius: “nos enfrentábamos a una nueva Rusia, completamente diferente de la Rusia con la que habíamos tratado hacía un año. Mientras nos necesitaron en la guerra y les proporcionamos provisiones mantuvimos una relación satisfactoria pero, en cuanto la contienda terminó, adoptaron una actitud y una postura agresiva sobre las cuestiones de política territorial que resultaba indefendible”.
El sueño de los “cuatro gendarmes” tardó en desaparecer. El 27 de octubre de 1945, semanas después de que fracasase la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, Truman pronunció un discurso en un acto de celebración del día de la Marina y combinó las cuestiones históricas de la política exterior de EE UU con una llamada a la cooperación soviético-norteamericana. Dijo que EE UU no pretendía hacerse con territorios ni bases, ni “con nada que perteneciese a otra potencia”. La política exterior norteamericana, como reflejo de los valores morales de la nación, estaba “firmemente basada en principios básicos de honradez y justicia” y en el rechazo a “pactar con el mal”. Truman siguió la tradición norteamericana de equiparar la moral personal y la nacional y prometió “no cejar en nuestros esfuerzos por trasladar la ‘regla de oro’ a los asuntos internacionales del mundo”. La importancia que dio al aspecto moral de la política exterior sirvió como preludio de otro llamamiento a la conciliación soviético-norteamericana. Afirmó que no había diferencias “desesperadas o irreconciliables” entre los aliados durante la guerra. “No hay conflictos de intereses entre las potencias victoriosas tan arraigados que no se puedan solventar”.
«Kennan se burló de las concesiones de Stalin calificándolas de ‘hojas de parra de comportamiento democrático para esconder la desnudez de la dictadura estalinista’»
No pudo ser. De la siguiente conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, en diciembre de 1945, salió una especie de “concesión” soviética. Stalin recibió a Byrnes el 23 de diciembre y le propuso que las tres democracias occidentales enviasen una comisión a Rumania y Bulgaria para asesorar a estos gobiernos sobre cómo podían ampliar sus gabinetes para incluir en ellos a algunas figuras políticas democráticas. Por supuesto, el cinismo de la oferta demostró la confianza de Stalin en la influencia de los comunistas sobre sus “satélites” más que su receptividad hacia las verdades democráticas. Este era también el punto de vista de George Kennan, quien se burló de las concesiones de Stalin calificándolas de “hojas de parra de comportamiento democrático para esconder la desnudez de la dictadura estalinista”.
Sin embargo, Byrnes interpretó la iniciativa de Stalin como un reconocimiento de que el acuerdo de Yalta requería algún gesto democrático y procedió a reconocer a Bulgaria y Rumania antes de concluir los tratados de paz con estos países. Truman se sintió ofendido porque Byrnes había aceptado el compromiso sin consultarle. Aunque Truman estuvo de acuerdo con Byrnes después de dudar durante algún tiempo, aquello fue el principio de un distanciamiento entre el presidente y su secretario de Estado que conduciría a la dimisión de Byrnes ese mismo año.
En 1946 hubo dos reuniones más de ministros de Asuntos Exteriores, que tuvieron lugar en París y Nueva York, en las que se completaron los tratados secundarios, pero se observó un aumento de las tensiones ya que Stalin convirtió Europa del Este en un apéndice económico y político de la Unión Soviética.
El abismo cultural entre los líderes norteamericanos y soviéticos contribuyó al nacimiento de la guerra fría. Los norteamericanos encargados de las negociaciones actuaron como si la mera enumeración de sus derechos legales y morales tuviese que producir los resultados deseados. Pero Stalin necesitaba razones mucho más convincentes para cambiar su conducta. Cuando Truman hablaba de la “regla de oro”, los norteamericanos que le oían tomaban sus palabras en un sentido literal y creían verdaderamente en un mundo gobernado por normas legales. Para Stalin, las palabras de Truman eran pura verborrea, si no maliciosa, por lo menos carente de sentido. El nuevo orden internacional que tenía pensado era el paneslavismo reforzado por la ideología comunista. El comunista disidente yugoslavo Milovan Djilas recordó una conversación en la que Stalin dijo: “Si los eslavos se mantienen unidos y conservan la solidaridad, en el futuro nadie será capaz de levantar la mano. ¡Ni siquiera la mano!, repitió Stalin y recalcó su idea con un gesto de amenaza”.
La debilidad soviética
Paradójicamente, la guerra fría se vio acelerada porque Stalin en realidad era consciente de la debilidad de su país. El territorio soviético al oeste de Moscú había quedado devastado, ya que la práctica habitual de los ejércitos en retirada –primero el soviético y luego el alemán– había consistido en volar todas las chimeneas para privar a sus perseguidores de protección contra el terrible clima ruso. El número de víctimas soviéticas de la guerra (civiles incluidos) superaba los 20 millones. Además, se calcula que las bajas a causa de las purgas de Stalin –campos de prisioneros, colectivizaciones impuestas y hambrunas ocasionadas deliberadamente– ascendieron a otros 20, además de, posiblemente, otros 15 más que sobrevivieron al encarcelamiento en el gulag. A esto hay que añadir que este país devastado se encontraba de repente ante el adelanto tecnológico norteamericano de la bomba atómica. ¿Podía significar que el momento que Stalin había temido durante mucho tiempo había llegado finalmente y que el mundo capitalista sería capaz de imponer su voluntad? ¿Es que todo el sufrimiento y el esfuerzo inhumano, incluso según los criterios desmesurados y tiránicos de Rusia, no les había llevado a nada mejor que a encontrarse con una desigual ventaja capitalista?
En un alarde de valor casi imprudente, Stalin decidió fingir que la Unión Soviética actuaba movida por la fuerza, no por la debilidad. Según Stalin, las concesiones voluntarias eran una confesión de vulnerabilidad y consideraba que cualquier declaración de ese tipo generaría nuevas exigencias y presiones. Así que mantuvo su ejército en el centro de Europa, donde fue imponiendo gradualmente gobiernos títeres de los soviéticos. Fue todavía más lejos y dio una imagen de una ferocidad tan implacable que muchos pensaron que estaba listo para lanzar un ataque sobre el canal de la Mancha.
Stalin acompañó la exageración de la fuerza y la belicosidad soviéticas con un esfuerzo sistemático por subestimar el poder norteamericano, especialmente su arma más potente: la bomba atómica. El propio Stalin había marcado la pauta con su muestra de indiferencia cuando Truman le comunicó la existencia de la bomba. La propaganda comunista, apoyada por seguidores académicos bienintencionados de todo el mundo, explicaba con todo detalle la cuestión de que la llegada de las armas nucleares no había cambiado las reglas de la estrategia militar y que el bombardeo estratégico resultaría ineficaz. En 1946, Stalin expuso la doctrina oficial: “Las bombas atómicas sirven para asustar a la gente nerviosa, pero no pueden decidir el resultado de una guerra”. En las declaraciones públicas soviéticas, la afirmación de Stalin se desarrolló para abarcar una distinción entre factores de estrategia “transitorios” y “permanentes”, según la cual la bomba atómica estaba clasificada como un fenómeno transitorio. Konstantin Vershinin, mariscal de aviación, escribió en 1949: “Los belicistas exageran desmesuradamente el papel de las fuerzas aéreas (y calculan) que la población de la URSS y de las democracias populares se sentirá intimidada por la llamada guerra “atómica”.
Un líder corriente habría elegido la tregua para una sociedad agotada por la guerra y por las inhumanas exacciones que la precedieron. Pero el secretario general soviético se negó a dar a su pueblo un respiro; en efecto, pensó –es probable que acertadamente– que si alguna vez daba a la sociedad un descanso, ésta empezaría a hacer preguntas sobre los principios fundamentales del régimen comunista. En mayo de 1945, en un discurso dirigido a los comandantes del victorioso Ejército Rojo poco después del armisticio, Stalin utilizó por última vez la emotiva retórica de tiempos de guerra; se dirigió al grupo como “mis amigos, mis compatriotas” y describió las retiradas de 1941 y 1942: “Otra nación quizá habría dicho al gobierno, ‘no ha satisfecho nuestras expectativas, fuera de aquí, vamos a establecer un nuevo gobierno que firme un armisticio con Alemania y nos deje descansar’. Pero el pueblo ruso no ha seguido ese camino porque tenía fe en la política de su gobierno. Gran pueblo ruso, gracias por tu confianza”.
«El secretario general soviético se negó a dar a su pueblo un respiro: pensó que si alguna vez daba a la sociedad un descanso, ésta empezaría a hacer preguntas sobre los principios fundamentales del régimen comunista»
Fue el último reconocimiento de falibilidad de Stalin y la última vez que se dirigió a su pueblo como jefe de Estado. Al cabo de unos meses, Stalin recuperó su cargo de secretario general del Partido Comunista como base de su autoridad y volvió a utilizar el clásico apelativo comunista de “camaradas” para dirigirse al pueblo soviético, mientras atribuía exclusivamente al Partido Comunista el mérito de la victoria soviética.
El 9 de febrero de 1946, Stalin estableció en otro discurso las directrices del período de posguerra: “La victoria significa, en primer lugar, que el sistema social soviético ha ganado, que ha superado con éxito la prueba bajo el fuego de la guerra y ha demostrado su absoluta vitalidad; ha demostrado tener más capacidad de supervivencia y más estabilidad que un sistema social no soviético (…) El sistema social soviético es una forma de organización de la sociedad mejor que cualquiera no soviético”.
Al describir las causas de la guerra, Stalin invocaba la verdadera fe comunista; decía que la razón de la contienda no había sido Hitler, sino el funcionamiento del sistema capitalista: “Nuestros marxistas declaran que el sistema capitalista de la economía mundial oculta elementos de crisis y de guerra, que el capitalismo mundial no sigue un rumbo constante y equilibrado, sino que avanza a través de crisis y catástrofes. El desarrollo irregular de los países capitalistas conduce con el tiempo a serios conflictos en sus relaciones y el grupo de países que se consideran insuficientemente provistos de materias primas y mercados de exportación intentan cambiar la situación y hacer que las cosas se vuelvan a su favor con la fuerza de las armas”.
Si el análisis de Stalin fuese correcto, no habría una diferencia esencial entre los aliados de la Unión Soviética y Hitler en la guerra contra este último. Era inevitable que, antes o después, surgiera un nuevo conflicto y lo que la Unión Soviética estaba experimentando era un armisticio, no una paz verdadera. La tarea que Stalin impuso a su país, la Unión Soviética, seguía siendo la misma que antes de la contienda: hacerse fuertes para convertir el inevitable conflicto en una guerra civil capitalista y desviarlo lejos de un ataque a la patria comunista. Los restos de cualquier perspectiva de que la paz aliviaría la carga cotidiana del pueblo soviético se habían esfumado. Se reforzó la industria pesada, la colectivización de la agricultura continuó y se aplastó a la oposición interna.
Cuando Stalin pronunció ese discurso, los ministros de Asuntos Exteriores de la alianza vencedora todavía se reunían de forma regular, las tropas norteamericanas estaban siendo retiradas de Europa y Churchill aún no había pronunciado su discurso sobre el telón de acero. Stalin volvía a establecer una política de enfrentamiento con Occidente, porque suponía que el Partido Comunista que había modelado no podría mantenerse en un entorno internacional o nacional dedicado a la coexistencia pacífica.
Es posible –de hecho, creo que probable– que Stalin no pretendiera tanto establecer lo que se acabó conociendo como zona de satélites como reforzar sus bazas para un inevitable enfrentamiento diplomático decisivo. De hecho, las democracias sólo desafiaron retóricamente el control absoluto de Stalin sobre Europa del Este y nunca en una forma que supusiera riesgos que Stalin pudiera haber tomado en serio. Como resultado, la Unión Soviética fue capaz de convertir la ocupación militar en una red de satélites del régimen.
«Los jefes militares de EE UU desarrollaron un concepto que trataba las armas nucleares como un potente explosivo ligeramente más eficaz, dentro de una estrategia global basada en las experiencias de la Segunda Guerra mundial»
La reacción de Occidente a su propio monopolio nuclear profundizó el atolladero. Irónicamente, los científicos dedicados a evitar una guerra nuclear empezaron a cultivar la sorprendente afirmación de que las armas nucleares no alteraban la supuesta lección de la Segunda Guerra mundial: que los bombardeos estratégicos no podían ser decisivos. Al mismo tiempo, la propaganda del Kremlin sobre la ausencia de modificación del entorno estratégico estaba siendo bien recibida. La razón de que la doctrina militar estadounidense de los últimos cuarenta años coincidiera con esta visión tenía que ver con la dinámica burocrática de las fuerzas armadas norteamericanas. Al negarse a identificar ningún arma individual como decisiva, los jefes militares de EE UU hacían que sus propias organizaciones parecieran más indispensables. Así, desarrollaron un concepto que trataba las armas nucleares como un potente explosivo ligeramente más eficaz, dentro de una estrategia global basada en las experiencias de la Segunda Guerra mundial. En el período de mayor fuerza relativa de las democracias, este concepto llevó a la generalización de la valoración errónea de que la Unión Soviética era militarmente superior porque sus ejércitos tradicionales eran mayores.
Igual que en los años treinta, fue Churchill, ahora jefe de la oposición, quien trató de recordar las necesidades de las democracias. El 5 de marzo de 1946, en Fulton (Missouri), dio la alarma ante el expansionismo soviético y describió un telón de acero que había caído “desde Stettin (actual Szczecin), en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático”. Los soviéticos habían instalado gobiernos procomunistas en todos los países que habían sido ocupados por el Ejército Rojo, así como en la zona soviética de Alemania, cuya parte más útil –Churchill no pudo contener esta observación– había sido entregada a la Unión Soviética por EE UU. Al final, esto “daría a los alemanes derrotados la capacidad de venderse al mejor postor, los soviéticos o las democracias occidentales”.
Churchill sacó la conclusión de que se necesitaba una alianza entre EE UU y la Commonwealth para enfrentarse a la amenaza inmediata. La solución a largo plazo, sin embargo, era la unidad europea, “de la que ninguna nación debería verse expulsada permanentemente”. Así, Churchill, el primero y principal adversario de la Alemania de los años treinta, se convirtió en el primer y principal defensor de la reconciliación con la Alemania de los años cuarenta. Pero la preocupación central de Churchill, sin embargo, era que el tiempo no jugaba a favor de las democracias y que habría que buscar urgentemente un arreglo global: “No creo que la Rusia soviética desee la guerra; lo que quiere son los frutos de la contienda y la expansión indefinida de su poder y sus doctrinas. Pero lo que tenemos que considerar aquí y ahora, mientras todavía hay tiempo, es la prevención permanente del conflicto y el establecimiento lo más rápido posible de condiciones de libertad y democracia en todos los países. Nuestras dificultades y peligros no desaparecerán por cerrar los ojos ni esperar a ver lo que sucede, ni por desarrollar una política de apaciguamiento. Lo que se necesita es un acuerdo y cuanto más se aplace, más difícil será y mayores serán nuestros riesgos”.
Churchill tuvo razón
La razón de que haya tan pocos profetas en su tierra es que su papel es trascender los límites de la experiencia e imaginación de sus coetáneos. Logran el reconocimiento sólo cuando su visión se ha convertido en experiencia: en resumen, cuando es demasiado tarde para beneficiarse de su clarividencia. El destino de Churchill fue ser rechazado por sus compatriotas, salvo durante un breve período en que estuvo en juego su misma supervivencia. En los años treinta había urgido a su país a rearmarse, mientras sus coetáneos querían negociar; en los años cuarenta y cincuenta, defendió un enfrentamiento diplomático decisivo mientras sus contemporáneos, fascinados por la ilusión de su propia debilidad, estaban más interesados en aumentar su fuerza.
Stalin fue capaz de imponer las fronteras de Europa del Este sin correr un riesgo extraordinario porque sus ejércitos ya habían ocupado esas zonas. Pero a la hora de imponer regímenes de estilo soviético en esos territorios, fue mucho más cauteloso. En los primeros dos años después de la guerra, sólo Yugoslavia y Albania establecieron dictaduras comunistas. Los otros cinco países que más tarde se convirtieron en satélites soviéticos –Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania– tenían gobiernos de coalición en los que los comunistas eran el partido más fuerte, pero todavía no el único. Dos de los países –Checoslovaquia y Hungría– celebraron elecciones el primer año después de la guerra, que produjeron verdaderos sistemas multipartidistas. Por supuesto, tenía lugar un hostigamiento sistemático de los partidos no comunistas, especialmente en Polonia, pero aún no había una supresión directa de los mismos por parte soviética.
Todavía en septiembre de 1947, Andréi Zhdanov, que durante algún tiempo fue considerado el más próximo colaborador de Stalin, identificaba dos tipos de Estados en lo que llamaba “el frente antifascista” en Europa del Este. En el discurso en que anunció la formación del Kominform –la agrupación formal de los partidos comunistas mundiales que sucedió al Komintern–, llamó a Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Albania “las nuevas democracias” (algo extraño en el caso de Checoslovaquia, donde todavía no había tenido lugar el golpe de Estado comunista). Bulgaria, Rumania, Hungría y Finlandia fueron colocados en otra categoría, sin recibir todavía una denominación específica.
¿Significaba esto que la posición de repliegue de Stalin para Europa del Este era en realidad una situación similar a la de Finlandia, esto es, democrática y nacional pero respetando los intereses y preocupaciones soviéticos? Hasta que no se abran los archivos soviéticos, sólo podemos hacer conjeturas. Pero sí sabemos, sin embargo, que aunque Stalin dijo a Hopkins en 1945 que quería un gobierno amistoso pero no necesariamente comunista en Polonia, sus procónsules estaban llevando a la práctica una acción totalmente contraria. Dos años más tarde, después de que EE UU se hubiera comprometido en el programa de ayuda a Grecia y Turquía y estuviera convirtiendo las tres zonas de ocupación occidentales de Alemania en lo que más tarde sería la república federal, Stalin mantuvo otra conversación con un secretario de Estado norteamericano. En abril de 1947, después de 18 meses de reuniones de ministros de Exteriores de las cuatro potencias, sin avances y cada vez más hostiles, y de una serie de amenazas y acciones unilaterales soviéticas, Stalin invitó al secretario de Estado Marshall a una larga reunión, en el transcurso de la cual recalcó que concedía gran importancia a un acuerdo global con EE UU. Los estancamientos y enfrentamientos, afirmó Stalin, “eran sólo las primeras escaramuzas y roces de las fuerzas de reconocimiento”. Era posible un compromiso en “todas las cuestiones principales”, e insistió en que era “necesario tener paciencia y no volverse pesimistas”.
«Cuando Stalin mantuvo su conversación con Marshall en 1947, el dictador soviético había llevado su juego demasiado lejos. Ahora, la desconfianza hacia él en EE UU tenía las mismas dimensiones que la buena voluntad de la que antes había gozado»
Si Stalin lo decía en serio, el gran calculador se había equivocado. Porque, una vez destruida la confianza de los norteamericanos, no iba a haber un camino de retorno fácil para Stalin. Había llevado su postura demasiado lejos porque nunca entendió realmente la psicología de las democracias, especialmente la de EE UU. El resultado fue el plan Marshall, la Alianza Atlántica y el rearme occidental, ninguno de los cuales podían haber figurado en el juego de Stalin.
Es casi seguro que Churchill tenía razón y que el mejor momento para un arreglo político habría sido inmediatamente después de la guerra. Que Stalin hubiera hecho entonces concesiones significativas habría dependido en gran medida del momento y la seriedad de la presentación de la propuesta y de las consecuencias de su rechazo. Cuanto antes se hubiera producido, mayores habrían sido las posibilidades de éxito con un coste mínimo. A medida que se aceleraba la retirada de EE UU de Europa, lo hacía también el declive de la posición de negociación de Occidente, al menos hasta la llegada del plan Marshall y la OTAN.
Cuando Stalin mantuvo su conversación con Marshall en 1947, el dictador soviético había llevado su juego demasiado lejos. Ahora, la desconfianza hacia él en EE UU tenía las mismas dimensiones que la buena voluntad de la que antes había gozado. Aunque el salto de EE UU desde la buena voluntad absoluta hasta la suspicacia indiscriminada fue exagerado, reflejaba la nueva realidad internacional. En teoría, podría haber sido posible consolidar un frente unido entre las democracias a la vez que se mantenían negociaciones con la Unión Soviética acerca de un acuerdo global. Pero los líderes norteamericanos y sus homólogos de Europa occidental estaban convencidos de que la cohesión y la moral de Occidente eran demasiado frágiles para resistir las ambigüedades de una estrategia de doble vía. Los comunistas eran la segunda fuerza política tanto en Francia como en Italia. La República Federal de Alemania, entonces en proceso de formación, estaba dividida sobre si debía o no buscar la unidad nacional a través de la neutralidad.
En un mensaje radiofónico el 28 de abril, Marshall indicó que Occidente había pasado el punto de no retorno en su política hacia la Unión Soviética. Rechazó la insinuación de compromiso de Stalin, basándose en que “no podemos pasar por alto el factor de tiempo. La recuperación de Europa ha sido mucho más lenta de lo previsto. Están apareciendo fuerzas de desintegración. El paciente se está muriendo mientras los médicos deliberan. Así que creo que la acción no puede esperar al compromiso por agotamiento (…) Hay que tomar sin dilación todas las acciones posibles para enfrentarse a estos problemas urgentes”.
Estados Unidos había optado por la unidad occidental frente a las negociaciones Este-Oeste. Realmente no tenía otra opción, porque no podía correr el riesgo de hacer caso a las insinuaciones de Stalin para después encontrarse con que éste estaba utilizando las negociaciones para socavar el nuevo orden internacional que Estado Unidos trataba de establecer. La contención se convirtió en el principio guía de la política occidental y siguió siéndolo durante los siguientes 40 años.