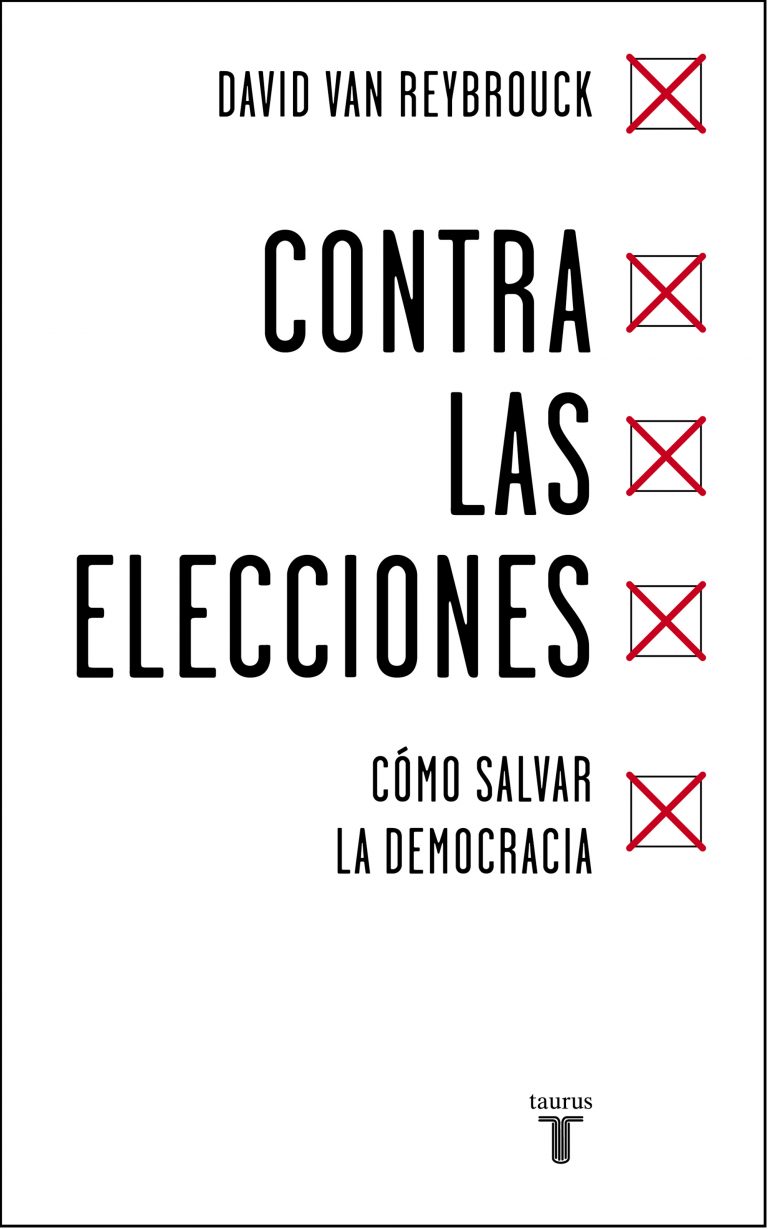
Contra las elecciones
La cita podría haberle venido que ni pintada a Donald Trump el día de su toma de posesión, pero no cabe hacerse ilusiones. Trump no ha leído mucho a Rousseau, por decirlo educadamente. “El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento: tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada”. Esto decía el filósofo francés en su obra más célebre, El contrato social, de 1762.
Dos siglos y medio después, el pueblo inglés y su hermano al otro lado del Atlántico se han liberado a través del único medio a su disposición: el voto. Un voto de rabia calculada contra el paisaje político, una voladura controlada del sistema. Pocos se engañan: el sistema seguirá, pero David van Reybrouck lanza en Contra las elecciones una pregunta tan interesante como terrorífica: ¿cuánto desprecio es capaz de soportar un sistema?
Porque la democracia representativa está en crisis. Una crisis de legitimidad: cada vez votan menos personas, quienes votan son cada vez más volubles, los partidos tienen cada vez menos afiliados; y una crisis de la eficiencia: gobernar resulta cada vez más difícil. El hastío no parece ser contra la política, sino contra esta política. Así, “impotencia” es la palabra que caracteriza esta época, según Van Reybrouck: nos interesamos más que nunca por lo común, pero despreciamos a sus gestores. Además, a la incapacidad de resolver problemas hay que sumar la sobreexposición a lo trivial, estimulada por unos medios de comunicación que, fieles a la lógica de mercado, están más interesados en ahondar en conflictos fútiles que ofrecer información sobre problemas reales. De todo ello se obtiene el perfil de un trastorno conocido como el “síndrome de fatiga democrática”.
Soluciones problemáticas
¿Dónde está el origen de la enfermedad? El veredicto de los populistas es claro: la culpa es de los políticos. La frase de Trump sobre “drenar el pantano” en Washington resume bien el diagnóstico y el remedio: incrementar la legitimidad de la representación, barriendo a la actual casta política. La corriente tecnocrática, por su parte, adopta un enfoque más agresivo: la culpa es de la democracia misma. Según ellos, la eficiencia debe primar sobre la legitimidad, por lo que un gobierno tecnocrático es el vehículo idóneo: sus buenos resultados al final generarán la legitimidad necesaria para el mantenimiento del sistema. Otras propuestas se sitúan a medio camino y no echan la culpa a la democracia, sino a su vertiente representativa. Como los populistas, quieren mejorar la democracia, no sustituirla, pero no se conforman con cambiar el rostro de los parlamentos: hay que eliminarlos y promover una democracia participativa, directa y transparente.
Según Van Reybrouck, los tres remedios son “un poco peligrosos: el populismo, para la minoría; la tecnocracia, para la mayoría, y el antiparlamentarismo, para la libertad”. Todas estas corrientes tienen, sin embargo, parte de razón en sus críticas, pero donde fallan es en el diagnóstico; según Van Reybrouck porque ninguna ha analizado a fondo la idea de la representación. Para el autor belga, el problema está en la democracia representativa electoral. Es decir, la culpa es de las elecciones.
La campaña electoral infinita
“Nos hemos convertido en fundamentalistas electorales –afirma Van Reybrouck–. Despreciamos a los elegidos, pero idolatramos las elecciones”. El belga tiene razón. ¿Quién no tiene la sensación de vivir en una campaña electoral permanente? ¿Y a quién demonios puede gustarle esa sensación? Según el filósofo político estadounidense Michael Hardt, “ha de ser difícil encontrar a alguien que no adopte una actitud cínica ante el espectáculo mediático y comercial que se nos presenta como elecciones”. En 2004, Colin Crouch acuñó el término “posdemocracia”. “El debate electoral público se limita a un espectáculo controlado por equipos rivales de profesionales en técnicas de persuasión, y se centra en una pequeña gama de cuestiones escogidas por estos equipos –sostiene el sociólogo británico–. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso apático, y responde solo a las señales que se le lanzan”. Según Crouch, la política se desarrolla entre bambalinas. La Italia de Berlusconi era un buen ejemplo. Los Estados Unidos de Trump van por el mismo camino.
Según Van Reybrouck, la histeria colectiva propiciada por la broma infinita electoral tiene graves consecuencias para la democracia: la eficiencia se resiente debido al cálculo electoral y la legitimidad queda sometida al ansia constante de destacar; el corto plazo y los intereses de partido se imponen. “Las elecciones se han convertido en algo enfermizo”, sentencia el autor belga.
La belleza del azar y del debate
Para paliar este mal e insuflar nueva vida a la democracia, Van Reybrouck vuelve a las raíces. Es decir, a Atenas, donde la elección por sorteo y la rotación eran elementos fundamentales del sistema, así como la deliberación. Para un ciudadano del siglo XXI, de los tres elementos el más chocante, sin duda, es el primero. Su fama, sin embargo, es milenaria. Aristóteles afirmaba que la suerte era democrática, mientras que la elección era oligárquica. Rousseau hablaba de aristocracia electiva, que hoy conocemos como democracia representativa. Según el politólogo francés Bernard Manin, en la base de nuestra democracia actual hay un reflejo aristocrático. Los revolucionarios americanos y franceses no se fiaban del pueblo. Por eso no optaron por el sorteo, más democrático, y sí por las elecciones.
Van Reybrouck aboga por recuperar el azar en la política, de la mano del debate. Partiendo de la democracia deliberativa de James Fishkin, el autor belga repasa las experiencias, por lo general sin demasiado éxito, vividas en Canadá, Países Bajos, Irlanda e Islandia, entre otros, y analiza las propuestas más interesantes en este campo. No hay que asustarse: Van Reybrouck propone adaptar con ingenio y prudencia las mejores prácticas de la democracia ateniense, no viajar en el tiempo. Para ello propone combinar las propuestas más ambiciosas –como la de Terrill Bouricius– con el sistema actual de representación, abogando por un modelo mixto: la democracia birrepresentativa. Según el autor belga, los ciudadanos elegidos por sorteo deben formar parte estructural del Estado. Para ello, defiende que uno de los órganos legislativos sea elegido por sorteo.
Escuela de democracia
La propuesta es arriesgada y los desafíos, como en toda idea política, formidables. Según Van Reybrouck, “el sorteo limita el riesgo de corrupción, rebaja la fiebre electoral, e incrementa el interés por el bien común”. Los ciudadanos no tendrían la experiencia de los políticos, pero tendrían algo distinto: libertad. Libertad para defender el interés general sin mirar el calendario electoral. ¿Esto es así? No está tan claro. Quizá sea aún más fácil corromper a un grupo de ciudadanos, sin lazos entre ellos ni jerarquía, que a los integrantes de un partido político, sometidos a cierta disciplina. ¿Por qué un grupo de ciudadanos optaría de manera natural por el interés general, en vez de por la defensa de sus intereses particulares? ¿Ese interés general no podría acabar siendo la mera suma cacofónica, o dodecafónica, de un conjunto amorfo de intereses personales?
¿Y qué nos hace pensar que la fiebre se rebajaría? La fiebre electoral sin duda, pero no necesariamente la fiebre política. ¿Quién nos dice que esta asamblea de ciudadanos desinteresados no acabaría convirtiéndose en un espectáculo más de la sociedad del espectáculo, atrapada en la rueda de las cifras de audiencia? ¿Qué les impediría mercadear con su posición en un sistema, capitalista, que todo acaba mercadeándolo?
Una cosa hay que decir a favor de la propuesta de Van Reybrouck: la desconfianza entre gobernados y gobernantes disminuiría cuando las competencias dejasen de estar tan claramente delimitadas. “Los ciudadanos que acceden por sorteo a la política descubren la complejidad de esa tarea –afirma el autor–. Por su parte, los políticos descubren un aspecto de la ciudadanía que subestiman por completo: la capacidad de tomar decisiones de manera razonable y constructiva”.
En eso hay que estar de acuerdo con Van Reybrouck: el sorteo sería una fabulosa escuela de democracia. Pero ¿quién se atreve?






