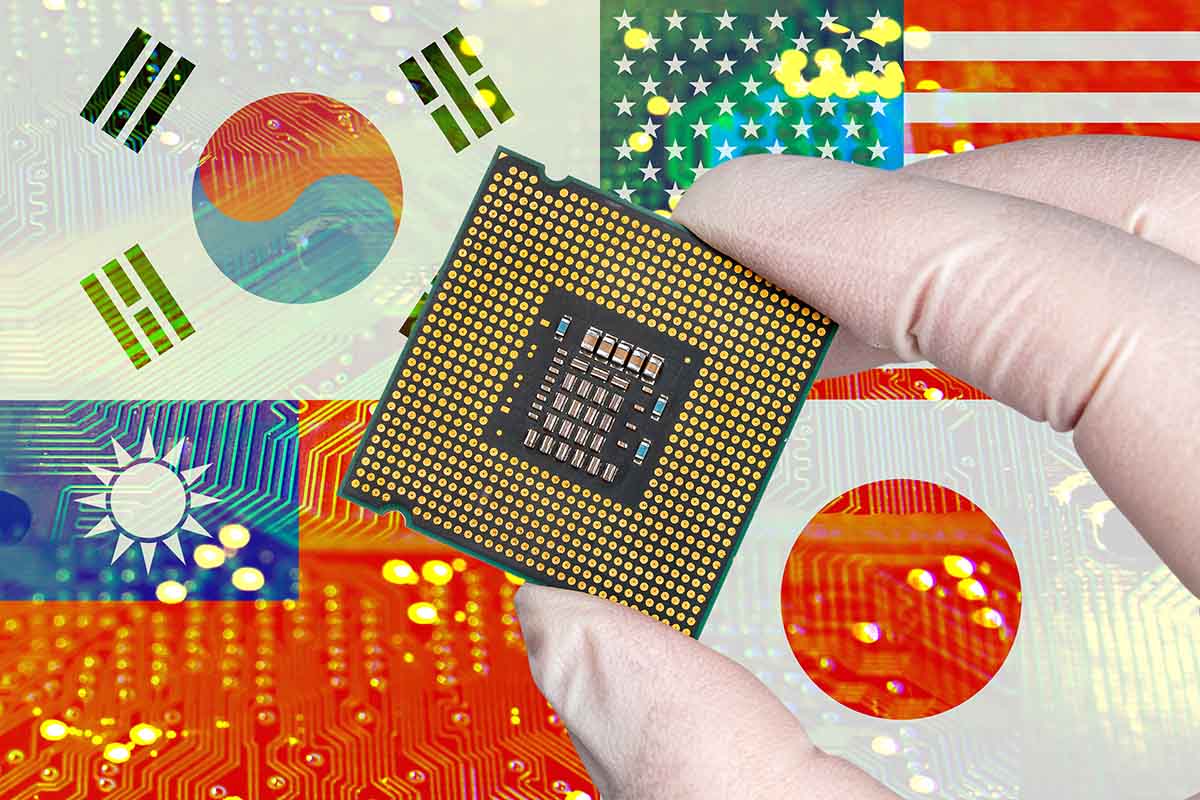AFKAR-IDEAS > NÚMERO 63

El G5 del Sahel: entre la inutilidad y el letargo
En la mente geoestratégica occidental, el Sahel, y el conjunto del continente africano, forma parte de un universo que el politólogo estadounidense Thomas P. Barnett intentó una vez definir mediante el concepto de “foso no integral”, una amplia zona abandonada que engloba prácticamente todos los países del Sur global, enfrentados a formas endémicas de violencia asociadas al hecho de que no logran integrarse en el “corazón funcional” del planeta, estando las regiones opulentas y pacíficas constituidas esencialmente por países occidentales y del extremo oriental asiático.
Barnett había elaborado su teoría para convencer a su país, Estados Unidos, de asumir el papel de potencia “exportadora” de seguridad, de gobernanza democrática y de desarrollo sostenible en los países del foso para integrarlos en el núcleo funcional y hacer realidad así un mundo de paz y de prosperidad. Esta visión del mundo, que nos remite con bastante claridad a la que antaño estuvo asociada a los conceptos de “misión civilizadora”, “carga del hombre blanco” o “destino manifiesto” (de Estados Unidos) tropieza con el hecho de que los Estados que supuestamente constituyen el núcleo funcional se determinan más por el cálculo de sus intereses estratégicos que por un generoso ideal cosmopolítico de reparto y de inclusión universal. Y esos intereses integran los países del “foso” a sus vecinos privilegiados del “núcleo funcional” a través de las relaciones de dependencia y de dominio que sería imprudente ignorar.
Así que, mientras los países del Sahel que sufren los asaltos de grupos armados yihadistas a través de sus fronteras comunes tienen una necesidad lógica y racional de aliarse y cooperar, sus relaciones de dependencia con los países del Norte han pesado en la naturaleza y la orientación de sus alianzas, y han acabado conduciendo principalmente a un pacto desigual con Francia y sus socios europeos sobre cuestiones de seguridad y de desarrollo. Además, debido a sus estructuras de Estado débiles y a determinadas contradicciones políticas internas, a los países les cuesta organizar una cooperación efectiva incluso en el nivel paritario.
Iniciativa bajo dependencia
Los ideales organizativos de la ayuda occidental a los países pobres –“desarrollo sostenible” y “gobernanza democrática”– se movilizaron para definir la agenda del G5 del Sahel y de las demás iniciativas que convierten al Sahel en un lugar donde parece urgente exportarlas. Además, la urgencia no es cosa de ayer. Por lo menos desde principios de los años 2000, la percepción internacional (occidental) del Sahel se forja por medio de las “amenazas” materializadas por la presencia de grupos salafistas armados dados al secuestro de occidentales, las redes transaharianas de narcotraficantes, la migración irregular hacia territorio europeo y la “bomba demográfica del Sahel”. Las instituciones de la Unión Europea y de la ONU se mostraban ya muy activas en la promoción de esta “solución” que vincularía la seguridad al desarrollo. En cuanto la guerra de Malí (2012-2013) empezó a expandirse como una “mancha de aceite” en los países vecinos –Burkina Faso y Níger–, esta visión estratégica se volvió aun más urgente y condujo principalmente al nacimiento de plataformas de cooperación internacional “para el Sahel”, como la Alianza Sahel y, más recientemente (enero de 2020), la Coalición por el Sahel. El G5 del Sahel forma parte de ese ecosistema. Está destinado a dotar de un anclaje local a la exportación de estos ideales, ajustados a la crisis de seguridad de la región, como explica Nicolas Desgrais en el estudio “Cinq ans après, une radioscopie du G5 Sahel. Des réformes nécessaires de l’architecture et du processus décisionnel”, publicado en marzo de 2019 por el Observatorio del mundo árabe-musulmán y del Sahel.
El G5 del Sahel se fundó en febrero de 2014 tras la intervención militar francesa en la guerra de Malí (Operación Serval, 2013), oficialmente a partir de una idea del gobierno mauritano, pero en realidad fruto de la inspiración francesa. Al manejarlo los Estados locales, no tardaron en cristalizar a su alrededor las iniciativas de exportación del nexo “seguridad-desarrollo”, inicialmente subrayando el segundo término del nexo. Paralelamente, Francia se encargaba del aspecto “exportación de la seguridad”. Pocos meses después de la constitución del G5 del Sahel, Francia fusionó la Operación Serval y la Operación Épervier –un antiguo dispositivo operativo instalado en Chad– para crear la Operación Barkhane, que abarcaba los cinco países del grupo. Sin embargo, no parece que este análisis occidental, que quiere priorizar la “estabilización” por medio del desarrollo y confiar la supervisión militar a Francia, convenza en los países implicados. Tanto entre la opinión pública como en el seno de los círculos dirigentes y de las fuerzas armadas, la protección por medio de la acción militar debe necesaria y lógicamente preceder todo esfuerzo de desarrollo.
Así, a partir de 2012, los países afectados por la militancia de Boko Haram en la región del Lago Chad reactivaron una antigua fuerza multiestatal, la Fuerza Multinacional Mixta (FMM), y la transformaron en una alianza defensiva contra la organización yihadista en octubre de 2014. La FMM se creó en torno a un organismo técnico regional, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CBLT, por sus siglas en francés). Inspirados en esta iniciativa, Burkina Faso, Malí y Níger constituyeron, en 2017, una fuerza multinacional de protección de Liptako-Gourma (FMS/LG) en torno a otro organismo técnico regional, la Autoridad de Liptako-Gourma (ALG). No obstante, la debilidad financiera y política de esos Estados no tardó en condenar esas iniciativas al fracaso. La FMM era tan débil que su sede operativa de Baga, en Nigeria, fue destruida por Boko Haram, lo que la obligó a trasladarse a Yamena. Para recabar ayuda financiera, la FMM se puso bajo la tutela de la Unión Africana (UA), que le sirve de sucursal y de canal de recaudación de fondos. En cuanto a la FMS/LG, apenas nacida, se transformó, bajo presión de Francia, en una fuerza conjunta del G5 del Sahel incluyendo a Mauritania y Chad, dos países que nada tenían que ver con los actos violentos de Liptako-Gourma. Esta metamorfosis le permitió ejercer de fiador local a la fuerza Barkhane. Sintomáticamente, esta fuerza conjunta vio destruida su sede operativa, situada en Sévaré, en el centro de Malí, a manos de los yihadistas, y tuvo que trasladarse a Bamako.
El G5 del Sahel define un espacio muy particular, que excluye, por ejemplo, Senegal –país saheliano no afectado por el yihadismo– y el Norte de Nigeria, región saheliana ajena a la influencia francesa. No es el único espacio de violencia política endémica en África, y la violencia –sin minimizar sus efectos devastadores– es ahí relativamente menos intensa que en el Este de la RDC, en Somalia o hasta en las regiones africanas orientales expuestas al yihadismo. Si esta parte del Sahel es objeto de cuidados especiales por parte de la “comunidad internacional”, es debido a su proximidad con el territorio europeo y a las amenazas mencionadas. A este interés geopolítico se suma el hecho de que la zona forma parte de los espacios donde Francia, principal potencia militar de la UE, considera tener intereses estratégicos y responsabilidades históricas. En consecuencia, si en principio el G5 del Sahel representa los intereses propios de los países y poblaciones del territorio afectado, el texto que la constituye refleja fielmente el discurso europeo sobre el “desarrollo sostenible” y la “seguridad”. Y a la fuerza militar conjunta se le ha encomendado la misión de “luchar contra el terrorismo, el crimen organizado transfronterizo y el tráfico de seres humanos en el espacio del G5 del Sahel”, tres objetivos en materia de seguridad más acordes con las preocupaciones de la UE que con las prioridades reales de los países, inicialmente centradas en la protección militar de los espacios fronterizos (ALG, CBLT).
El G5 del Sahel se presenta, por tanto, en última instancia, como un ejemplo de pacto desigual entre un grupo de Estados débiles, uno de ellos (Malí) en situación de crisis permanente y de colapso interrumpido –tras la guerra en el Norte y la crisis política en Bamako, el Estado maliense se encontraba en un rápido proceso de colapso que fue “interrumpido” por la ayuda militar de Francia (Operación Serval) y luego por la ayuda civil y militar de la comunidad internacional–, y una potencia mediana (Francia) vinculada a un grupo de Estados ricos, la Coalición por el Sahel. Ahora bien, los pactos desiguales están hechos para no funcionar, y el resto de este artículo examina las razones por las que el del G5 del Sahel acabará, con toda probabilidad, hundido en el fracaso y la vacuidad.
Inutilidad de los pactos desiguales
Como definimos en “Europe-Africa Unequal Pacts: the Case of West African Migration”, que se publicará en una obra colectiva prevista para septiembre de 2021, de un pacto desigual se desprenden relaciones desiguales y se alcanzan resultados diferentes de los de los pactos más igualitarios. Estos resultados no solo tienden a ser negativos para la parte más débil, sino que distan de resultar óptimos desde el punto de vista de los objetivos de la parte más fuerte. La palabra “pacto” no remite en este caso a un acuerdo formal, sino más bien al proceso que pueda llevar a tal acuerdo sobre la base de un entendimiento entre las dos partes en torno a una cuestión determinada, por ejemplo, la seguridad. El proceso define en particular la cuestión, así como las reglas generales de producción de acuerdos y de otros efectos del pacto. Además, los acuerdos fruto de pactos desiguales reciben más inputs de la parte más fuerte que de la más débil y, en no pocos casos, los inputs de la parte más débil son, de hecho, derivados, y no representan demasiado sus intereses y objetivos propiamente definidos. Eso no quiere decir que la parte más débil no esté en condiciones de promover sus intereses, pero lo hará sobre todo en forma de resistencia pasiva o elusión de responsabilidades.
Por lo que respecta al G5 del Sahel, el pacto definió que el objeto de los acuerdos debía ser la lucha contra el terrorismo islamista. Ahora bien, si para Francia y sus socios europeos no hay duda de que el enemigo a derrotar es “el islamismo radical”, como recordó hace poco el presidente Emmanuel Macron amenazando con retirar sus tropas de Malí (y denunciar así el pacto), los países del Sahel no ven el problema desde ese ángulo. Tanto en Malí como en Burkina Faso, el islamismo radical se considera un problema serio, desde luego, pero uno entre tantos otros, no como un enemigo monolítico e irreductible con el que sería imposible hallar un marco de entendimiento. En Níger, el análisis preponderante entre los gobernantes hace hincapié en un “problema nómada” –peul sobre todo– y no exclusivamente en el islamismo violento.
Además, si por parte francoeuropea la solución incluye el desarrollo sostenible, en los países en cuestión no hay debates sobre el tema del desarrollo que puedan sostener y orientar de manera endógena la voluntad política a nivel estatal. No obstante, está claro que esos países tienen menos necesidad de desarrollo sostenible, en forma de multitud de pequeños proyectos localizados dirigidos al número casi infinito de problemas que pueden incluirse en esta categoría, que de una transformación estructural y a gran escala capaz de tomar las riendas de la crisis sin fin de la economía rural, especialmente agropecuaria.
También existe una divergencia de hecho sobre el concepto de gobernanza democrática, que es otra solución necesaria desde el punto de vista de la “comunidad internacional”. Mientras que de lo que se trata, en los países, es de salvaguardar la estructura de las instituciones liberales, incluso fuera del Estado, como los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil transformadas en bestias a las que derribar por dirigentes autoritarios y que requieren, por tanto, de un refuerzo y un apoyo asiduo, el discurso francoeuropeo se concentra en los aspectos más formales y los más fácilmente manipulables del proceso político democrático, principalmente las elecciones y el juego de las instituciones integradas en el Estado. La parte francoeuropea no da pábulo a la acusación de hipocresía y cae en el error bien conocido de los países occidentales que incumplen sus principios y valores en nombre de la Realpolitik.
Como resultado, asumiendo oficialmente los objetivos del G5 del Sahel, los Estados de la región se encuentran a menudo en una posición contraria a los objetivos de la potencia dominante, ya sea abiertamente –como sucede en Malí y Burkina Faso– o de modo más equívoco, como en Níger. Al parecer, sin comprender que esas actitudes, al igual que el desarrollo de un “sentimiento antifrancés” sin duda histérico, pero que responde al apoyo prestado por Francia a los déspotas de la región, son efectos lógicos de un pacto desigual. Los políticos franceses se encuentran navegando entre frustración profunda y rabia impotente, incluso a costa de convocar, como sucedió en Pau en enero de 2020, encuentros que deberían sostener el edificio precario del pacto desigual. Este edificio es tanto más precario si tenemos en cuenta que a la asimetría propia del pacto desigual puede añadírsele el hecho de que no parece que los Estados miembros del G5 del Sahel tengan los medios efectivos para cooperar entre sí.
Alianza letárgica
Si la racionalidad de la cooperación de los Estados miembros del G5 del Sahel es evidente, no basta para impulsarla, tanto por razones de orden general como por causas particulares de cada uno de los Estados. En general, los Estados del Sahel no están configurados para cooperar mutuamente, a pesar de factores que lo facilitarían: una lengua estatal común (el francés) y la homología de rutinas administrativas derivadas de una historia colonial común.
En el ámbito del desarrollo, estos países no pueden cooperar, puesto que ya no cuentan con los Estados desarrollistas fundados sobre una organización interior voluntarista que tenían hasta los años ochenta. Su política de desarrollo no es autónoma, sino que se deriva en lo fundamental de la ayuda de los países ricos, cosa que ha atrofiado o, con más frecuencia, suprimido las organizaciones públicas de desarrollo que habrían podido disponer de la sensibilidad necesaria para la cooperación transfronteriza. Además, el instinto –por llamarlo así– ha consistido en organizar la cooperación en materia de seguridad en torno a organismos de cooperación que datan de la época de los Estados desarrollistas, esto es, la CBLT y la ALG. Sin embargo, hace ya tiempo que esos organismos viven en un estado de letargo.
En el plano de la seguridad, en todos esos países se da una contradicción política entre la autonomía del Estado soberano (principalmente el ejército, la administración territorial y la justicia) y la ambición de ciertos dirigentes decididos a instaurar regímenes autoritarios u oligarquías (es decir, fundadas en la apropiación y la explotación de rentas públicas y políticas). Estos dirigentes, a menudo desprovistos de legitimidad electoral, se ven obligados a proteger su poder (su régimen según la fórmula consagrada) reduciendo considerablemente la autonomía del Estado soberano y, en particular, su expresión más peligrosa para ellos, el ejército. Por tanto, la cooperación soberana se vuelve de las más problemáticas y solo puede hacerse de forma muy limitada. Esto explica en gran parte la debilidad militar de ese país frente a los insurgentes y el fracaso de las acciones transfronterizas de la fuerza conjunta del G5 del Sahel.
A estas razones se suma la situación interna de cada uno de los países, situación especialmente crítica en Malí y Chad. La destrucción, en junio de 2018, del Cuartel General de la fuerza conjunta del G5 del Sahel en Sévaré puso de manifiesto la incapacidad del Estado maliense de proteger ni las instalaciones militares más estratégicas, dado que se encontraban a una cierta distancia de la capital. Esta incapacidad proviene de lo que hemos de nominado antes colapso suspendido, un fenómeno derivado tanto de los golpes externos recibidos a través de la agresión yihadista como de los impactos internos asestados por una clase política corrupta y oficiales militares incontrolables. Francia, tradicionalmente desconfiada hacia el poder malíense –al menos desde los tiempos de Amadu Tumani Turé–, contribuyó a su hundimiento apoyando a los rebeldes tuaregs de Kidal en 2013 y escogió concentrar sus fuerzas en su coto privado militar de Chad. Ahora bien, este último, gobernado de forma abiertamente déspota por el difunto Idriss Déby (y actualmente por sus hijos), no cuenta con un proceso político capaz de generar legitimidad, y se halla enfrentado a movimientos incesantes de rebeliones armadas que constituyen distracciones adicionales con respecto a las misiones del G5 del Sahel, por no hablar de la tendencia a interferir de forma discutible (como poco) en los numerosos conflictos que desgarran los países del África central francófona.
Teniendo en cuenta que Malí es el epicentro de los conflictos del Sahel en el Oeste y que Chad desempeña un papel clave en la estrategia militar de Francia, el caos interior que reina de manera más o menos pronunciada en esos dos países compromete aún más las posibilidades de que triunfe una organización de estructuras ya muy dudosas. El 10 de junio de 2021, al anunciar el “fin” de la operación Barkhane –más bien una reestructuración “en profundidad”–, Emmanuel Macron se cuidó de no hacer la más mínima mención al G5 del Sahel, cuya imagen internacional se ve perjudicada por la situación en estos dos países.
¿Alternativa?
Hay, con todo, una alternativa? ¿Y es posible dotar de fundamento a una alianza de cuya racionalidad –por lo menos en lo que respecta a los países del Sahel– no cabe duda?
No hay alternativa a la construcción de Estados en el Sahel, proyecto que avanza a distintos ritmos en cada uno de los países. Si hubiese criterios objetivos que permitiesen medirla, nos encontraríamos que está más avanzada en Burkina Faso que en los otros cuatro países, con Malí y Chad rezagados, y Níger y Mauritania disputándose el segundo puesto.
Para favorecer la construcción de esos Estados, las instituciones liberales estatales y no gubernamentales deben recibir el apoyo que necesitan para que persistan los procesos políticos democráticos, los únicos capaces de conferir a los órganos soberanos del Estado, la autonomía funcional necesaria para cumplir sus misiones reconocidas; y a las poblaciones el sentimiento ciudadano que las armará, en el terreno de la consciencia política, frente a los yihadistas. En semejante contexto, la cooperación entre los Estados sería –cuesta poco imaginarlo– sui generis, y una convención como la del G5 del Sahel, integrada en un pacto desigual y fundadora de una alianza letárgica, no tendría razón de ser.