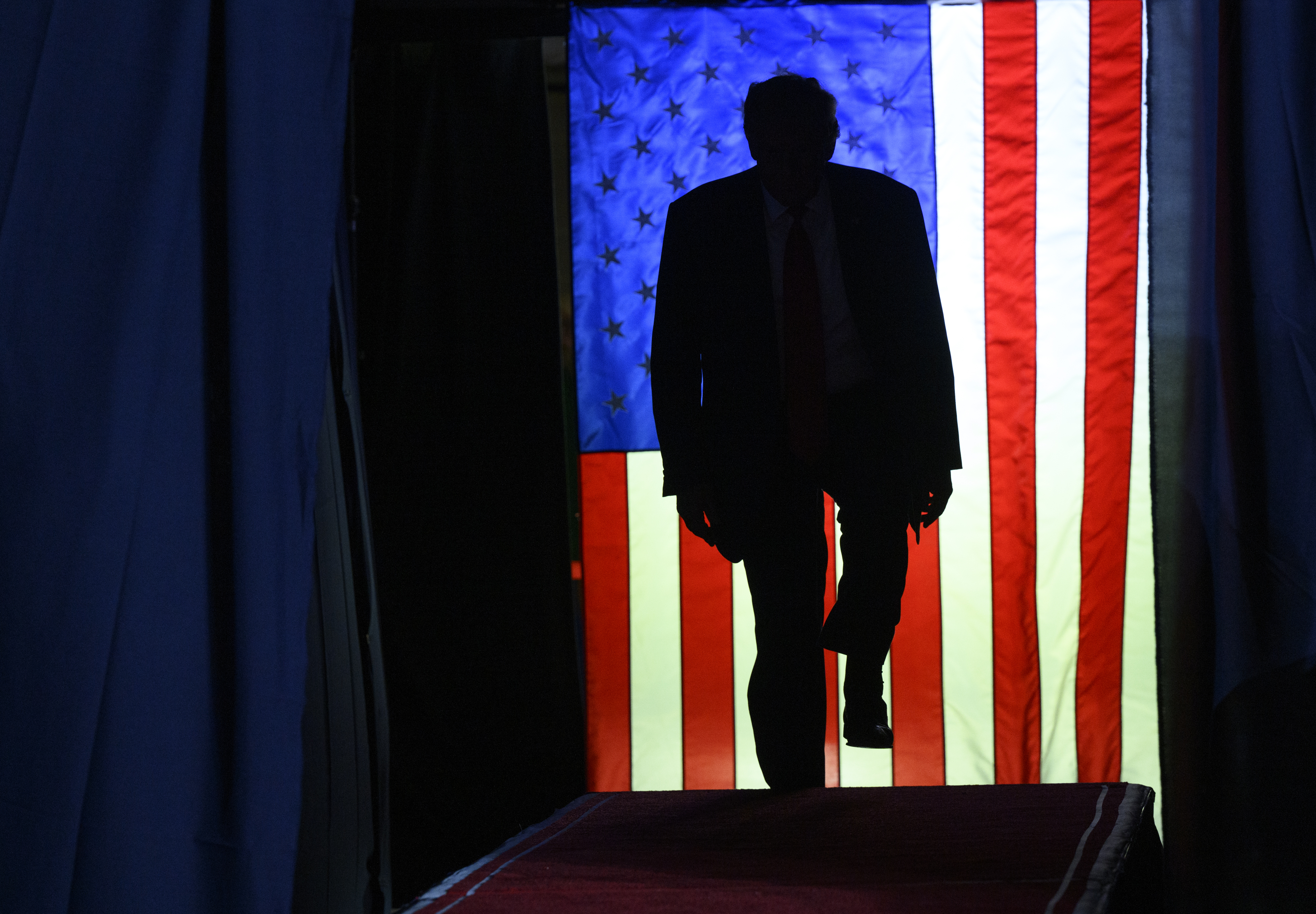POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 56

¿Puede cambiar Rusia?
Cuando el pasado mes de julio Boris Yeltsin logró que le reeligieran, la noticia fue recibida con júbilo en el departamento de Estado de Estados Unidos, pero los sondeos mostraban que en Moscú y en otras ciudades rusas no había lugar para la alegría, tan sólo alivio; más bien la sensación de haber evitado una vuelta al pasado y al Partido Comunista. Después de todo, las celebraciones políticas, normalmente, dan la bienvenida a un comienzo, y el régimen de Yeltsin, como todos sabían, no lo era. Yeltsin había conseguido grandes logros, como independiente y como presidente, pero ahora en su senectud representaba el agotamiento de una promesa.
Para imponerse, Yeltsin estuvo dispuesto a todo. Sin tener en cuenta el hundimiento de los presupuestos, concedió subvenciones y favores electorales por valor de miles de millones de dólares; dio poder a personas en las que no confiaba, como el general Alexandr Lébed; incluso estuvo dispuesto a esconderse y a mentir a la prensa en las últimas semanas de campaña, sobre todo para ocultar su grave enfermedad.
Hoy el poder en Rusia va a la deriva, es imprevisible y corrupto. Tan sólo tres meses después de nombrar a Lébed al frente del Consejo de Seguridad, Yeltsin le destituyó por insubordinación, con lo que garantizó automáticamente al general la posición de mártir, pacificador y candidato a la presidencia. En la noche de su destitución, Lébed acudió despreocupadamente a ver una versión de Iván el Terrible, de Alexéi Tolstói. “Quiero aprender a gobernar”, afirmó.
En la nueva Rusia, la libertad ha llevado a la desilusión. Si el triunfo de 1991 parecía ser el triunfo de los demócratas liberales que alababan sin tapujos la economía de mercado, los derechos humanos y los valores occidentales, la victoria de Yeltsin en 1996 se caracterizó por el ascenso de una nueva clase de oligarcas. Tras las elecciones, los banqueros, los magnates de los medios de comunicación y los empresarios que financiaron y, en gran medida, dirigieron la campaña, consiguieron las recompensas que buscaban: cargos en el Kremlin, licencias comerciales o de televisión, y acceso al conjunto de los recursos del país. Hasta 1991, estos oligarcas se habían mantenido ocupados principalmente con pequeños negocios –algunos legales, otros no– y luego, bajo las condiciones caóticas del mundo post-soviético, hicieron sus fortunas.
Anatoli Chubais, que dirigió las campañas de Yeltsin para la privatización y la presidencia, olvidó repentinamente su promesa de no volver a formar parte del gobierno y se convirtió en jefe de gabinete en la nueva administración, un puesto que la mala salud de Yeltsin hacía más poderoso. Chubais, encarnando tal vez la desfachatez del Kremlin, promovió el nombramiento de uno de los principales oligarcas, Boris Berezovski, como ministro adjunto de Seguridad. Los pocos moscovitas a los que les quedaba algo de paciencia para ocuparse de la política del Kremlin se preguntaban cuáles eran los méritos que hacían a Berezovsky –que logró su fortuna en el negocio del automóvil– merecedor del nuevo cargo.
«Los nuevos oligarcas, tanto dentro como fuera del Kremlin, se consideran a sí mismos afortunados sin duda, pero también dignos»
Insisten en que sus fortunas traerán consigo una clase media, derechos de propiedad y valores democráticos. Es irrelevante que el Kremlin les permita adquirir un gigante como la fábrica de níquel, Norilsk, a precio de ganga; sostienen que están construyendo una nueva Rusia y racionalizan lo demás. Mijail Smolenski, que dirige el poderoso banco Stolichnii de Moscú desde su casa, una mansión restaurada del siglo XIX, me dijo: “Mire, por desgracia, en este país el único abogado es el Kaláshnikov. La gente resuelve sus problemas de este modo la mayoría de las veces. En este país no existe el respeto por la ley, ni una cultura de la ley, ni un sistema judicial: se están creando ahora.” Mientras tanto, el soborno engrasa las ruedas del comercio. Los funcionarios del gobierno, que otorgan licencias y permisos de todo tipo, “tienen prácticamente una lista de precios colgada de la pared de su despacho”, afirmó Smolenski.
Para los rusos, los nuevos oligarcas son una vergüenza, no porque sean ricos, sino porque una parte muy pequeña de su riqueza es reinvertida en la economía rusa. Según la Interpol y el ministerio del Interior, rusos acaudalados han enviado a bancos extranjeros más de 300.000 millones de dólares (39 billones de pesetas) y gran parte del capital sale del país ilegalmente y sin pagar impuestos.
El capitalismo del Kremlin bajo Yeltsin no ha logrado de momento crear una nación de comerciantes, como el modelo de clase media británica. Sin embargo, ha provocado el surgimiento de cientos de miles de chelnoki, vendedores itinerantes, jóvenes que van y vienen de países como China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos transportando todo tipo de artículos para su venta. Puede que este tipo de comercio no sea más que una forma de capitalismo tosca y transitoria, pero también incontrolada, libre de impuestos y dominada por la mafia.
Bajo Yeltsin, el poder del Kremlin se ha convertido en algo tan alejado del pueblo al que se supone que debe servir como lo fue con los últimos secretarios generales comunistas. Con su arrogancia y su rechazo a responder a las preguntas de la prensa, el Kremlin de Yeltsin parece considerar que su obligación de cumplir las prácticas democráticas terminó con las elecciones. Es comprensible que el pueblo ruso crea que el gobierno tiene muchas cosas de las que responder. La tasa de pobreza está aumentando drásticamente. La esperanza de vida para los hombres desciende en picado. La cifra de asesinatos es dos veces más alta que en Estados Unidos y muchas veces superior a la de las capitales de Europa
occidental. Según las estadísticas del gobierno ruso, a finales de 1995, 8.000 bandas de criminales operaban en el país (proporcionalmente tantas como en Italia). Dentro del sector de los servicios, el negocio que crece más rápidamente en Rusia es el de la seguridad. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan en la actualidad para empresas privadas como vigilantes de seguridad armados. La policía es escasa y por lo general corrupta para hacer este trabajo.
Nuevos oligarcas
Aunque su situación sea mucho mejor que en la época soviética, la prensa sigue sin ser libre. La televisión nacional, en gran parte propiedad de los nuevos oligarcas, es extremadamente prudente, incluso aduladora, cuando se trata de Yeltsin. Tras actuar como bufones durante la campaña electoral, algunos periódicos y revistas se han vuelto otra vez agresivos y críticos, y han llegado incluso a indagar de forma grosera sobre el estado de salud de
Yeltsin. Una investigación realizada por Itogi, una revista moscovita, forzó a Yeltsin a hablar en público de sus problemas de corazón, lo que a su vez le obligó a someterse a una intervención de quíntuple by-pass el pasado mes de noviembre. Pero sigue sin haber una institución –ni la prensa, ni el Parlamento, ni desde luego el débil sistema judicial– con autoridad para mantener la honradez en el Kremlin.
Una de las deficiencias más preocupantes de la Rusia moderna es la ausencia de una autoridad moral. El país echa en falta el tipo de dirección ética que perdió cuando Andrei Sajarov murió en 1989. Las asociaciones pro derechos humanos como Memorial, que bajo Mijail Gorbachov estaban en primer plano del movimiento por la reforma democrática, ahora son marginales. Si Sajarov tenía un protegido especial, ése era Sergei Kovaliov, un biólogo que pasó muchos años en prisión bajo Breznev y más tarde ayudó
a dirigir el movimiento de derechos humanos. Uno de los gestos más prometedores de Yeltsin fue el nombramiento de Kovaliov como defensor de los derechos humanos y uno de los acontecimientos más descorazonadores de su mandato fue su dimisión, cuando reconoció que no era capaz de convencer al gobierno de que pusiera fin a la guerra en Chechenia. En la actualidad, Kovaliov apenas participa en la vida pública –sale más a menudo en The New York Review of Books que en Izvestia– y no ha sido sustituido. Ni siquiera los periodistas más liberales parecen interesados en Kovaliov ni nadie de su índole. Después de hablar durante años de ideales, se muestran cínicos, interesados sólo en cuestiones económicas; el mayor pecado es parecer ingenuo, confuso, pedante o esperanzado. “La calidad de la democracia depende en gran medida de la calidad de los demócratas”, me dijo Kovaliov tras las elecciones.
“Tenemos que esperar hasta que se forme una masa con principios democráticos. Es como una explosión nuclear: la masa crítica tiene que acumularse. Sin ello, todo seguirá como ahora, siempre a trompicones. La época de la democracia romántica terminó hace tiempo. Por fin hemos vuelto a poner los pies en el suelo.”
Los perjuicios de la historia
¿Cuándo y cómo se formará esta masa crítica? Rusia no debe ser tomada por un Estado democrático. Se trata más bien de un Estado incipiente con algunas características propias de una democracia y, por desgracia, con muchas características de una oligarquía autoritaria. ¿Cuándo y cómo tendrá lugar una transformación más completa de su cultura política? ¿Es capaz Rusia de construir un Estado democrático estable, o está condenada a seguir una tendencia histórica en la que largas fases de absolutismo son brevemente interrumpidas por fugaces períodos de reformas? En primer lugar, es útil reexaminar el legado de su historia.
En ocasiones, Rusia parece haber estado organizada para llevar hasta el extremo el aislamiento del pueblo y, en la época moderna, para impedir la posibilidad de un capitalismo democrático.
Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa, durante siglos la institución predominante en la vida de Rusia, era por naturaleza profundamente recelosa, o incluso hostil, al mundo exterior. Tras la caída de Constantinopla en 1453, la Iglesia se distanció de los credos transnacionales como el protestantismo, el catolicismo, el judaísmo y el budismo. La xenofobia impregnó a la Iglesia y al Estado.
Durante el régimen soviético esta xenofobia no hizo más que intensificarse. Bajo la bandera del internacionalismo comunista, los bolcheviques consiguieron mantener a raya al resto del mundo hasta que, a finales de los años ochenta, se instauró la política de la glásnost (transparencia informativa).
El absolutismo ruso ha demostrado ser único por su resistencia e intensidad. En muchos aspectos, la autoridad de los zares sobrepasaba la de casi todos los demás monarcas europeos. Como señaló Richard Pipes en el número de junio de 1996 de Commentary: “En toda Europa, incluso en los países bajo regímenes absolutistas, se consideraba un axioma que los reyes gobernasen pero no que fueran propietarios: una fórmula célebre del filósofo romano Séneca según la cual ‘en los reyes descansa el poder de todas las cosas y en los individuos, la propiedad’. Las violaciones de este principio eran percibidas como una señal de tiranía. Este conjunto de ideas permanecía ajeno a Rusia. La corona moscovita consideraba al conjunto de su reino como su propiedad y a todos los terratenientes seculares como arrendadores-jefes del zar, que administraban a su merced sus propiedades a cambio de un servicio fiel.”
«En toda Europa, incluso en los países bajo regímenes absolutistas, se consideraba un axioma que los reyes gobernasen pero no que fueran propietarios»
El absolutismo zarista era más inflexible que su equivalente británico debido a su mayor control sobre la propiedad. Con el advenimiento del régimen bolchevique, la propiedad se convirtió, de acuerdo con la jerga teórica de la época, en la propiedad de todos, pero en la práctica seguía siendo la propiedad del soberano: el Partido Comunista y su secretario general. Y los comunistas estaban menos inclinados aún a desarrollar una cultura de la legalidad –de derecho a la propiedad, derechos humanos y justicia independiente– que el último de los Romanov.
Del mismo modo, tanto bajo los zares como bajo los secretarios generales, el gobierno contaba sólo con “la legitimidad de la bayoneta”, por utilizar la amarga frase de Gorbachov. La violencia y la amenaza de violencia caracterizó casi toda la historia política de Rusia. Las dos grandes rupturas –la caída de Nicolás II en febrero de 1917 y la caída de Gorbachov como líder comunista en agosto de 1991– sólo tuvieron lugar cuando quedó claro que ambos dirigentes se negaban a llevar a cabo la carnicería indispensable para
perpetuar sus regímenes, o eran incapaces de ello. Hoy en día, muchos intelectuales rusos, incluidos supervivientes del gulag como el escritor Lev Razgon, consideran que la política del régimen comunista de exilios forzosos, encarcelamientos y ejecuciones exigió un coste demográfico, e incluso genético, a la capacidad esencial del pueblo ruso de crear una masa democrática crítica. Razgon me dijo: “Cuando uno empieza a hacer recuento de los millones de hombres y mujeres, los mejores y más brillantes de su época, que fueron asesinados u obligados a abandonar el país, entonces se comienza a evaluar el volumen de capacidad intelectual y moral que perdimos”. Y añadió: “Piense en todas las voces conciliadoras, en todas las personas con un pensamiento independiente que perdimos y cuántas voces fueron apartadas de los oídos de los ciudadanos soviéticos. Sí, estoy furioso más allá de las palabras de Yeltsin por la guerra de Chechenia y otras equivocaciones. Pero debemos tener en cuenta nuestras aptitudes, las heridas a las que este pueblo ha logrado sobreponerse a lo largo del tiempo.”
Finalmente, Rusia deberá modificar su planteamiento de la vida política. Aunque Gennadi Ziugánov no logró vencer en las elecciones del año pasado con su ideología bolchevique-nacionalista, demostró que las ideas maximalistas siguen teniendo tirón en cierto segmento de la población. En un artículo publicado en octubre de 1957 en Foreign Affairs, Isaiah Berlin describió con gran precisión el tradicional anhelo ruso por las ideologías universales, enraizado en el modelo anti-intelectual y escatológico de la Iglesia ortodoxa rusa. Como señaló Berlin, los revolucionarios rusos de los siglos XIX y XX no estaban obsesionados por las ideas liberales, y menos aún por el pluralismo político e intelectual, sino que se inclinaban por una mentalidad sistemática (además en sus formas más extremas). Primero, se empaparon del historicismo alemán en su vertiente hegeliana, según el cual la historia se rige por leyes científicas que la llevan en una dirección determinada y luego en las profecías utópicas de Saint-Simon y Fourier: “Al contrario que en Occidente, donde a menudo los sistemas de este tipo
decayeron y perdieron fuerza en medio de una indiferencia cínica, en el imperio ruso se convirtieron en ideologías combativas, que florecieron gracias a la oposición de creencias opuestas (monarquismo místico, nostalgia eslavófila, clericalismo y similares); y bajo el absolutismo, donde las ideas y las utopías pueden convertirse en sustitutos de la acción, se desarrollaron rápidamente en formas inverosímiles, dominando la vida de sus partidarios hasta un grado apenas conocido en otros lugares. Convertir la historia, la lógica o una de las ciencias naturales –la biología o la sociología– en una teodicea; buscar y pretender hallar en ellas soluciones a la moral agonizante o a las dudas e incertidumbres religiosas; transformarlas en teologías seculares, nada de esto es nuevo en la historia de la humanidad. Pero los rusos se entregaron a este proceso hasta un nivel heroico y desesperado y, entretanto, dieron lugar a lo que hoy se denomina la actitud del compromiso total, al menos en su forma moderna.”
Al final del proceso, los intelectuales rusos –sobre todo el propio Lenin– se burlaron del planteamiento débil y nada sistemático del liberalismo occidental. Para él, el marxismo proporcionaba una explicación científica del comportamiento humano. Lo único que necesitaba eran los medios tecnológicos para alterar ese modo de comportamiento. Pero aunque los líderes rusos y soviéticos hayan sido xenófobos, absolutistas, violentos y extremistas, siempre se han advertido indicios de lo que Nicolai Petro, en su libro de 1995 The rebirth of Russian democracy, llama una “cultura política alternativa”. Si hoy en día los rusos intentan crear un Estado moderno solamente a partir de modelos y experiencias extranjeras; si en la historia rusa no hay nada de lo que aprender, confiar o sentirse orgulloso, no podrá esperarse gran cosa. Pero no es el caso. Quizá Rusia no pueda contar, como hicieron los padres fundadores, con un legado como el del constitucionalismo británico, pero el suelo de la historia rusa está muy lejos de ser estéril. Incluso el más breve de los estudios de las tendencias alternativas en la historia rusa debería destacar la resistencia al absolutismo bajo Pedro I y Catalina la Grande o, en el siglo XIX, la revolución de diciembre contra Nicolás I. Pese a que Nicolás fue capaz de aplastar a los decembristas, las reivindicaciones de éstos en favor de una mayor autoridad política y civil no se debilitaron; de hecho, sus reivindicaciones se convirtieron en la bandera de una revuelta que prosiguió, bajo varias formas y movimientos, hasta la revolución de febrero de 1917.
Cultura política alternativa
El decreto de Alejandro II por el que abolía la servidumbre fue seguido del establecimiento de consejos de gobierno a nivel local, o zemstvos, y de estos modelos de limitadas políticas de origen rural surgió una mayor presión sobre el zar. En mayo de 1905, tras una larga serie de huelgas, el tercer congreso de zemstvos lanzó un llamamiento al zar en favor de una transición a un gobierno constitucional y el monarca rápidamente promulgó un edicto por el que aceptaba la monarquía constitucional. La Constitución de 1906 garantizaba la inviolabilidad del individuo, de la residencia y de la propiedad, el derecho de asamblea, la libertad religiosa y de prensa, siempre que ésta no criticase al zar.
Bajo la égida soviética, el Partido Comunista se dio más prisa que Nicolás II en suprimir los signos de una cultura política alternativa, pero las manifestaciones de resistencia y carácter creativo prosiguieron. Bajo Jruschov, en los años del deshielo, unos cuantos artistas y periodistas comenzaron a divulgar las corrientes artísticas e intelectuales alternativas que fluían bajo el espeso hielo de la cultura oficial y, a finales de los años sesenta, se comenzaron a advertir las diversas tendencias dentro de la disidencia política: Sajarov y el movimiento de los derechos humanos de orientación occidental; socialistas “reformadores” como Roy Medvedev; disidentes religiosos como Alexandr Men y Gleb Yakunin, los dos curas ortodoxos rusos; y disidentes tradicionalistas neoeslavófilos como Solzhenitsin y los autores de De debajo de los escombros.
El gobierno de Yeltsin no ha tenido éxito a la hora de definir la naturaleza del nuevo Estado ruso. Pero, aun carente de forma, el nuevo Estado ha llevado a cabo una serie de aperturas simbólicas. Al adoptar la bandera tricolor prerrevolucionaria y el águila bicéfala como emblemas nacionales, el gobierno se ha remontado al pasado de forma deliberada para revivir la sensación de que es posible un regreso. De igual forma, el alcalde de Moscú, Yuri Luzkov, ha mandado restaurar y reconstruir docenas de iglesias y monumentos destruidos durante el período soviético, incluida la enorme catedral de Cristo el Salvador, a orillas del río de la ciudad.
También está renaciendo el interés por Ivan Ilyin, Nicolai Berdiayev y otros filósofos exiliados que trataron de describir los valores políticos y espirituales rusos. Los profesores universitarios luchan para que se escriban nuevos libros de texto. Los líderes religiosos intentan que la Iglesia ortodoxa resurja entre un pueblo con una educación religiosa escasa y un apego a la fe meramente sentimental.
Estos rebrotes no son sólo modas intelectuales o kitsch, sino un intento por volver a vincular a los rusos con su propia historia y con la noción de desarrollo nacional que quedó hecha añicos con el golpe bolchevique de 1917.
La promesa de una vida rusa
Aunque la vida diaria en Rusia sufre una dolorosa transición económica, política y social, las perspectivas para los próximos años son más prometedoras de lo que han sido jamás. Como señaló el ex viceprimer ministro Igor Gaidar, “hoy Rusia no es una mala materia para realizar pronósticos a largo plazo pero es una materia poco apropiada para un análisis a corto plazo”. No parece haber ninguna razón para que Rusia no pueda romper con su pasado absolutista en la misma medida que Alemania y Japón tras la Segunda Guerra mundial.
Desde finales de los años ochenta, Rusia ha recorrido un largo camino en esa dirección. Las décadas de enfrentamiento con Occidente se terminaron. Rusia ha guardado sus garras y, aparte de la necesidad de airear alguna retórica nacionalista muy de vez en cuando, ofrece poca amenaza al mundo.
Pese a las llamadas de atención de Henry Kissinger y otros rusófobos, no existe una amenaza inminente de restablecimiento del imperialismo, ni siquiera en el interior de las fronteras de la antigua Unión Soviética. El peligro de un conflicto entre Rusia y Ucrania sobre Crimea o entre Rusia y Kazajstán respecto al norte de esta última república ha disminuido enormemente en los últimos años. Tras siglos de aislamiento, Rusia parece preparada para vivir no sólo con el mundo sino dentro de él. El peligro que supone no es tanto el de una amenaza militar premeditada como el caos y hechos accidentales, como el robo de “armamento nuclear incontrolado”.
Los rusos tienen libertad para viajar, para consumir todos los medios de comunicación, la historia intelectual y la cultura popular que deseen. Las autoridades estimulan la influencia y los negocios extranjeros: más de 200.000 viven en Moscú, muchos más que antes de 1990. La comunicación con el resto del mundo se ve limitada sólo por el sistema telefónico de Rusia, y los intelectuales y hombres de negocios han sorteado esta limitación mediante los ordenadores personales y el correo electrónico que rápidamente se están volviendo muy accesibles.
A corto plazo, la mayoría de los rusos no puede tener grandes esperanzas, sobre todo en sus políticos. Si la salud de Yeltsin no mejora considerablemente, es probable que se instale un ambiente de crisis permanente en Moscú. “Viví los últimos días de Bréznev, Andrópov y Chernenko y sé que la enfermedad en el poder trae peligro”, me contó Mijail Gorbachov, poco después de las últimas elecciones. “Entonces sólo logramos salir adelante gracias a la inercia del sistema soviético. Pero Rusia necesita gente dinámica en el gobierno y en la actualidad.” Gorbachov nunca ha sido benévolo con Yeltsin (ni éste con Gorbachov) pero tenía razón.
Al parecer los elementos más importantes del gobierno son el jefe de gabinete de Yelstin, Chubais; el primer ministro Viktor Chernomirdin y la hija de Yeltsin, Tatiana Diachenko. Un gobierno así es probable que logre mantener unas relaciones más o menos amistosas con Washington y con Occidente y dirigir una economía semicapitalista y semioligárquica. Pero a menos que el gobierno empiece a combatir la corrupción y a reformar el sistema judicial, el Estado continuará siendo comparado con los países latinoamericanos y con la Corea del Sur de los años setenta.
Si Yeltsin muere pronto, sus allegados aplicarán la letra de la Constitución y convocarán elecciones tres meses después, o bien encontrarán una excusa para evitar hacerlo. Esta última opción contribuiría en gran medida a borrar los limitados progresos logrados desde 1991. Rusia debe demostrar que puede llevar a cabo un traspaso pacífico y ordenado del poder, una de las pruebas determinantes en el desarrollo de una democracia. Si el gobierno sigue adelante con las elecciones, habría que incluir entre los probables contendientes a Chernomirdin, Luzkov, Lébed y Ziugánov.
La popularidad de Lébed es la más alta de los cuatro, pero se desconoce qué clase de hombre es y qué clase de presidente sería. Muchos visitantes occidentales le consideran flexible y con capacidad para aprender, pero su flexibilidad proviene principalmente de la ignorancia. Lébed es un militar, pero a diferencia de Colin Powell o de Dwight Eisenhower –por no hablar de su héroe, Charles de Gaulle– no tiene casi ninguna experiencia fuera del ejército.
Hay que reconocerle el mérito de firmar un acuerdo de paz con los chechenos durante su breve mandato como ministro de Seguridad. También es, según la opinión de muchos, un hombre decente y honrado, lo que le diferencia de muchos de quienes han puesto un pie en el Kremlin. Pero ha hecho gala de un deliberado e incluso ultrajante desprecio por el presidente al que, en teoría, servía.
Hasta el momento, la primera prioridad de Alexandr Lébed parece ser Alexandr Lébed. Resulta desalentador que la alianza política más notoria que formó tras abandonar el Kremlin fuera con Alexandr Korzakov, amigo y guardaespaldas de Yelstin hasta que fue expulsado del Kremlin durante la campaña. Korzakov, por su parte, ha salido adelante: ha sido elegido para el Parlamento por la circunscripción natal de Lébed, Tula, y para que ninguno de sus antiguos rivales le amenace ha prometido revelar pruebas inculpatorias contra Yeltsin y quienes le apoyan.
«Es inevitable que exista un partido socialdemócrata en Rusia, pero no dirigido por Ziugánov»
Los potenciales rivales de Lébed tienen unos puntos de vista y un comportamiento político más estable, pero no forman un conjunto muy prometedor. Ziugánov sigue contando con seguidores, especialmente entre la tercera edad y los más pobres, pero tiene escasas o nulas posibilidades de vencer si repite las tácticas y la retórica de 1996. Los comunistas harían bien en deshacerse de cualquier huella del pasado y adoptar, como proponen algunos, un nuevo nombre para el partido y caras nuevas para dirigirlo. Es inevitable que exista un partido socialdemócrata en Rusia, pero no dirigido por Ziugánov
Chernomirdin representa para el exterior una previsión deseable, pero para los rusos representa lo peor del gobierno de Yeltsin: corrupción, privilegios y un desprecio casi obsesivo por la opinión pública. El único modo de que pueda lograr la presidencia sería aprovechar los recursos del Kremlin y ganarse el apoyo de los medios de comunicación a un nivel incluso mayor que Yeltsin en 1996. Como alcalde, Luzkov es muy popular en Moscú pero tendría que hacer frente a la tradicional tendencia rusa de recelar de las figuras políticas de la capital.
Pero no todo depende de Yeltsin o de Moscú. Rusia es un país mucho menos centralizado de lo que era la Unión Soviética, porque aunque la vida política en Moscú está llena de intrigas y despide un tufillo a soberbia autoritaria, también es relativamente endeble. En la época soviética, los líderes regionales del partido miraban a Moscú como si fuera La Meca. Ahora se promulga un decreto tras otro, pero las autoridades locales aplican lo que les gusta e ignoran el resto. El desarrollo y el progreso difieren enormemente en las 89 regiones del país y dependen en gran medida de la organización política local. Fuera de Moscú, en la región con resultados más alentadores, situada alrededor de Gorki, políticos jóvenes y progresistas como el alcalde Boris Nemtsov han cumplido sus promesas de crear “capitalismo en una región”. Uno de los mayores problemas de la economía soviética es su elevada militarización; Gorki, la tercera ciudad del país, era una de las más militarizadas, y no sólo ha conseguido prósperos sectores de servicios y manufacturas mediante la privatización, la división de los monopolios y la emisión de acciones, sino que también ha privatizado el noventa por cien de sus granjas colectivas. Mientras tanto, unos ochocientos kilómetros Volga abajo, la alcaldía comunista de Ulianovsk, ciudad natal de Lenin, se ha negado a llevar a cabo reformas radicales. La economía de Ulianovsk está en una situación desastrosa.
Desgraciadamente, demasiadas ciudades rusas han seguido la vía de Ulianovsk en vez de la de Gorki. Sin embargo, no todas las regiones pueden prosperar adoptando simplemente las reformas de mercado de Gorki. Las regiones con minas de carbón de Siberia occidental continuarán sufriendo por las mismas razones que en otros países: las minas están casi agotadas y no se ha desarrollado una industria alternativa. La mayoría de las regiones agrícolas ha logrado resistir a la difícil transformación en empresas privadas, en gran medida debido a las grandes cantidades de capital necesarias para equipos modernos y la inevitable reducción de puestos de trabajo que trae consigo la privatización. Áreas agrícolas como la de Kubán o Stravropol, región natal de Gorbachov, no han hecho más que sufrir desde 1991. La mafia y unas difíciles cuestiones morales también desempeñan un papel local a la hora de decidir si deben realizarse las reformas y de qué modo. El gánster Vladimir “el caniche” Podiatev controla la ciudad de Jabárovsk hasta el punto de que tiene su propio partido político y un canal de televisión. Chechenia continuará acaparando la atención, e incluso remordiendo la conciencia, de Moscú. Grozni, capital de Chechenia, está en ruinas y las autoridades locales se consideran a sí mismas vencedoras; ahora impera la ley del islam, no la de Moscú.
Al describir la situación y perspectivas de Rusia, los analistas intentan buscar analogías con otros países y períodos históricos. La aparición de una oligarquía recuerda a Argentina, el vacío de poder evoca a la Alemania de Weimar, el poder de la mafia sugiere la Italia de posguerra y la constitución presidencialista trae a la memoria la Francia de De Gaulle en 1958. Pero mientras que los problemas de Rusia de vez en cuando alarman al mundo, ninguna de estas analogías toma en cuenta las posibilidades del país.
Desde 1991, Rusia ha roto de forma espectacular con su pasado absolutista. Las predicciones casi uniformemente optimistas para China y casi uniformemente desalentadoras para Rusia son difíciles de justificar. La reforma política no es la única ventaja con que cuenta Rusia. Al contrario que en China, donde sigue predominando el analfabetismo y la pobreza a nivel rural, Rusia es una nación con una creciente urbanización y una tasa de alfabetización del 99 por cien. Cerca del ochenta por cien de la economía
rusa es privada. La inflación, una característica de todos los antiguos países comunistas, pasó de un galopante 2.500 por cien en 1992 a un 130 por cien en 1995. Los recursos naturales de Rusia no tienen equivalente. En su libro The coming Russian boom, Richard Layer de la London School of Economics y John Parker, antiguo corresponsal en Moscú de The Economist, se hicieron con un conjunto notable de estadísticas que les permitió predecir que hacia el año 2020 Rusia “podría muy bien sobrepasar a países como
Polonia, Hungría, Brasil y México, y dejar a China muy atrás”. En la lista de ventajas de Rusia figura la de que sus ciudadanos den muestras de rechazar una vuelta al maximalismo del comunismo o a la xenofobia del nacionalismo de línea dura. La noción de un modelo ruso de desarrollo separado del resto es, cada vez más, una propuesta perdedora tanto para comunistas como para nacionalistas.
Las versiones sumamente vulgarizadas de un ideal nacionalista –el “nacional-bolchevismo” de Ziugánov o los diversos programas antisemitas y antioccidentales de personalidades como Alexandr Projanov, director de un periódico extremista– han ahuyentado a la mayoría de los votantes rusos, independientemente de lo defraudados que estén con Yeltsin. El antisemitismo, por ejemplo, carece de tirón político, como muchos se temían; incluso Lébed, que a veces da muestras de rencores nacionalistas, ha creído conveniente disculparse tras realizar comentarios sectarios. No logrará vencer como extremista. Prefiere apelar al enojo popular con la corrupción, la violencia y la falta generalizada de integridad del gobierno de Yeltsin.
El legado de la guerra fría
Quizá sea un legado de la guerra fría que tantos observadores estadounidenses pidan a Rusia tanto y tan pronto. Rusia ya no es un enemigo ni nada que se le parezca; sin embargo, los norteamericanos quieren saber por qué, por ejemplo, no existen partidos políticos desarrollados en Rusia, olvidando que Estados Unidos –con todas sus ventajas históricas, entre ellas sus “ilustrados fundadores”– necesitó más de sesenta años de independencia para desarrollar su sistema bipartidista, o que en Francia casi todos los partidos han sido vehículos para personalidades, no del todo intachables como François Mitterrand y Jacques Chirac.
El drama de 1991 aumentó de tal modo las nociones occidentales de la historia rusa que nuestras expectativas se volvieron desmesuradas. Ahora que muchas de estas esperanzas se han visto frustradas, aplazadas e incluso traicionadas, parece que volvemos a esperar de Rusia sólo lo peor. El más célebre de los visitantes de Rusia en el siglo XIX, el marqués de Custine, concluyó su viaje y su relato escribiendo: “Es necesario haber vivido en esta soledad sin tranquilidad, en esta prisión sin momentos de asueto que se llama Rusia, para apreciar toda la libertad que disfrutamos en otros países europeos, independientemente de la forma de gobierno que hayan elegido (…).
Siempre es bueno saber que existe una sociedad en la que no es posible la felicidad porque el hombre, por su naturaleza, no puede ser feliz a menos que sea libre.” Pero esto ha cambiado. Ha comenzado una nueva era. Rusia ha entrado en el mundo y todo, incluso la libertad, incluso la felicidad, es posible.