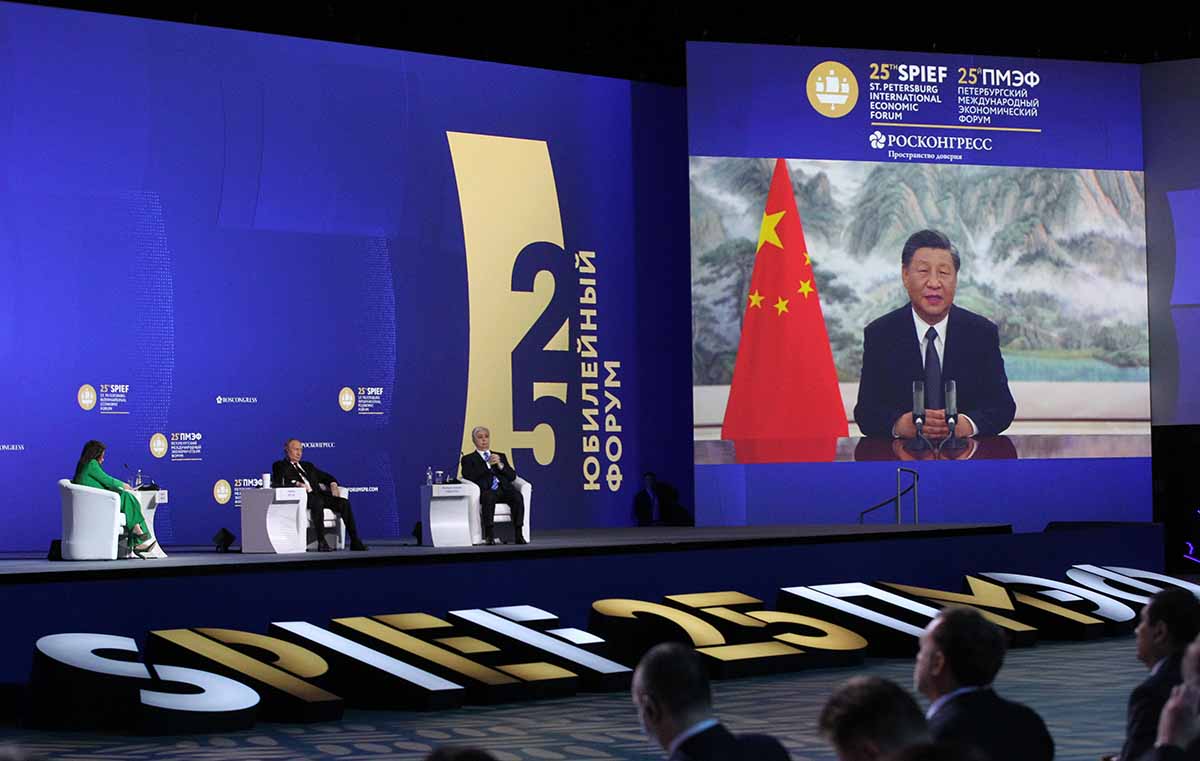POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 143

Turquía busca el centro de su propio mundo
Occidente observa intrigado la transformación de la política exterior de Turquía. Las aspiraciones regionales y globales del país están cambiando al tiempo que se ha abierto una reflexión sobre su pasado, su identidad y los avances democráticos pendientes.
Turquía ya no es el país que Occidente conoció en su día. La crisis de Libia ha vuelto a poner de manifiesto que su apoyo a la OTAN es limitado. Ankara prefiere negociar con el Irán de Mahmud Ahmadineyad antes que frenarlo, y se siente cómoda conversando con Hamás, Hezbolá y el presidente sudanés Omar al Bashir. Sus antes cordiales relaciones con Israel en el pasado están en crisis tras el ataque a la “Flotilla de la Libertad” que se dirigía a Gaza en mayo de 2010. Turquía ya no llama desesperadamente a la puerta de la Unión Europea, sino que sigue una política multivectorial favorable a sus intereses comerciales y de seguridad. Los vínculos con Rusia son florecientes. Los empresarios turcos están implantándose en África y Latinoamérica. En resumen, Turquía es ahora un actor, un foco económico y quizá un aspirante a ejercer la hegemonía regional. La paradoja es que, en ese camino, Turquía se ha vuelto más parecida a nosotros: globalizada, económicamente liberal y democrática. Como lo expresaba el presentador estadounidense de televisión Charlie Rose: “Turquía no quiere ir al Este ni al Oeste; quiere ir arriba”.
Para desentrañar el rompecabezas turco es preciso entender cómo se ve el país a sí mismo y al mundo. Durante la guerra fría y ya bien entrada la década de los noventa, Occidente pensaba que conocía la respuesta. Turquía –o al menos la parte de Turquía que importaba– quería formar parte del club occidental, rehuía el islam y se mantenía a una distancia prudencial de Oriente Próximo, creía en las nociones…