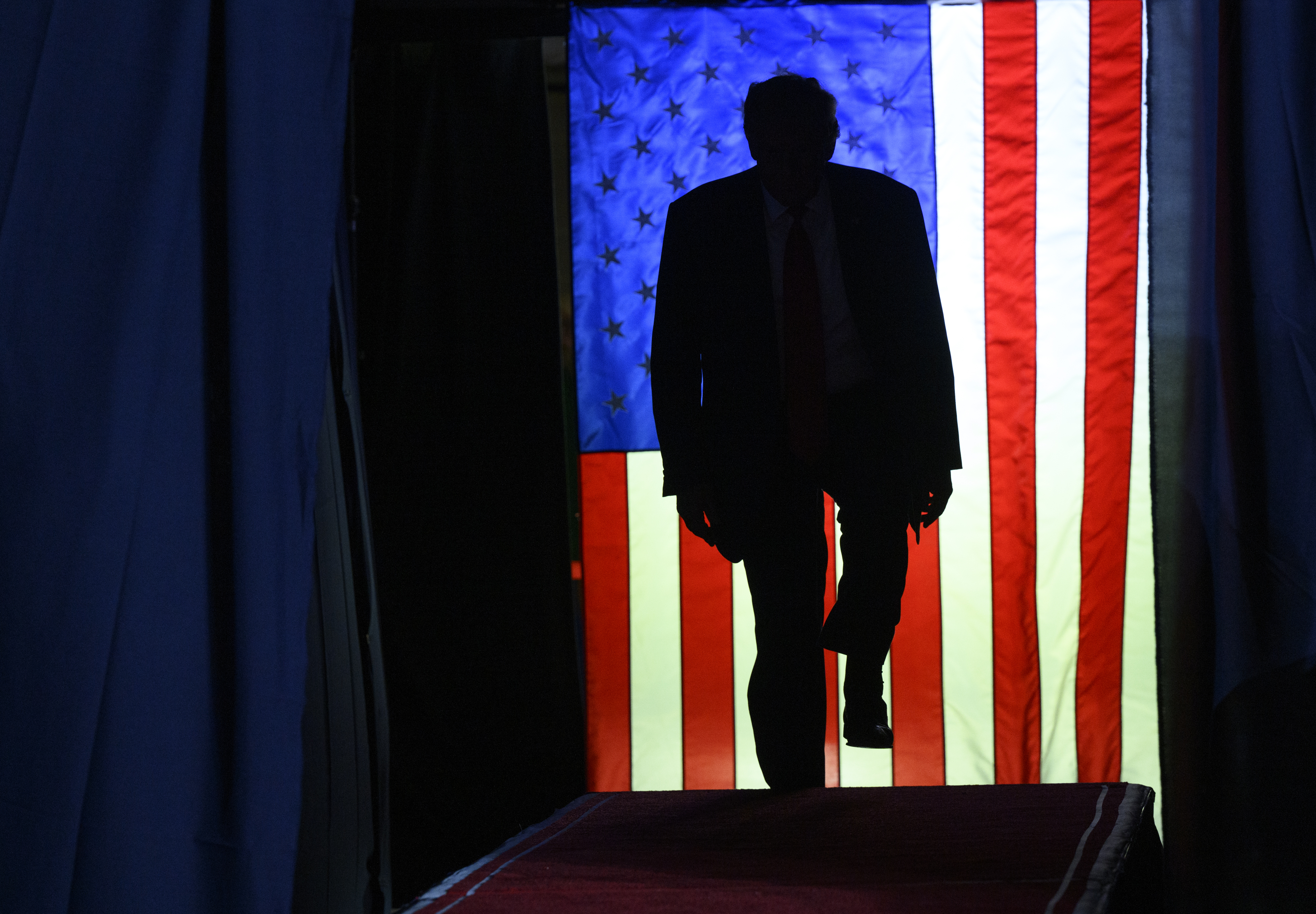Cataluña, España, Europa
La identidad catalana es irrenunciable para España. La única vía para salir del presente atolladero es negociar, y hay que hacerlo en tres pasos: restablecer la confianza, abordar las diferencias sobre fiscalidad y lograr un gran pacto de las principales fuerzas políticas.
Sería faltar a la realidad negar que la identidad catalana es constitutiva de la española y, por ello, irrenunciable para España. Y que dicha identidad catalana, manifiesta en una serie de caracteres y expresada en una secular voluntad de vivir juntos y de ser distintos, es de carácter nacional. En eso precisamente consiste la nación: en creerse tal, no un día, sino en un plebiscito secular, porque no faltan razones objetivas para ello, y en quererse así reconocida. Un reconocimiento que no pasa, necesariamente, por la independencia.
Pero lo cierto es que desde 1714, esa realidad singular, hoy nacional, no ha sido debidamente reconocida y, por diversas causas, nunca razones, se han visto frustrados todos los intentos realizados en tal sentido –“el austracismo depurado” que llega hasta las Cortes de Cádiz, el “provincialismo” presente en las Constituyentes de 1836, el federalismo de 1871, la Mancomunidad de 1914, el Estatuto de 1932–. Y una tensión política a todas luces evidente amenaza con arrastrar ahora la fórmula autonómica de 1979 renovada en 2006. Si el independentismo declarado, pese a su rápido crecimiento, no excede del 35 por cien, es general el sentimiento de frustración y no debe olvidarse que nunca fueron las mayorías aritméticas quienes protagonizaron las revoluciones.
La razón fundamental de este último fracaso se debe a la generalización del modelo autonómico catalán a partir de los Pactos Autonómicos de 1981 y, como reacción, a la administrativización de las autonomías intentada por la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) que, después de anulada, fue llevada a la práctica con la complacencia del Tribunal Constitucional (TC). A partir de ahí, la emulación interterritorial ha provocado que ninguna institución y ninguna competencia puedan identificar la singularidad catalana y eso frustra la vocación de reconocimiento propio de una nación.
La identidad nacional esta preñada de afectos. La “voluntad de ser” en que consiste la reivindicación nacional es, ante todo, un sentimiento que carga realidades lingüísticas, económicas, jurídicas y tantas más. Pero los afectos y sentimientos no se manipulan con conceptos jurídico-administrativos, muy útiles ciertamente para las construcciones pospolíticas, sino mediante símbolos. El tratamiento que en España se ha hecho de la cuestión ha estado ayuno de tal sensibilidad por más que la forma monárquica del Estado y la idea de derechos históricos reconocida en la propia Constitución e introducida en el Estatuto catalán proporcionaba abundantes elementos para ello. Se ha preferido una vía carente de toda imaginación, disfrazada de racional, incapaz de dar cuenta de una realidad que no siempre cabe en el Aranzadi. El resultado no es alentador. En Barcelona se proclama la soberanía catalana como vía hacia la independencia (resolución 5/X de 23 de enero de 2013) y en Madrid se niega cualquier reconocimiento específico de una identidad diferenciada. Se prefiere el regateo de unas transferencias singulares que, cualquiera que sea su importancia, nunca instrumentan una política de reconocimiento. Y, a su vez, el regateo sobre lo secundario se carga con las referencias dramáticas al principio y fundamento. ¡Recuerdo la polémica, allá al comienzo de los años ochenta, sobre la transferencia de las competencias para emitir el carné de mariscador donde al parecer radicaba el ser de Cataluña y la unidad de España!
Pero a ello hay que añadir una serie de errores cometidos desde Madrid y Barcelona, recíprocamente encadenados. El primero de ellos fue el error de todos los gobiernos de la democracia, de UCD, del PSOE y del PP, de no pilotar con el nacionalismo catalán, durante la era Pujol, un pacto de Estado que reconociese de una vez por todas la personalidad política nacional de Cataluña, fijase y transfiriese un acervo competencial inmodificable y garantizase la estabilidad de lo así pactado.
Jordi Pujol durante muchos años demostró ser un hombre de Estado para el que, más allá de ensoñaciones alpinas, España nunca dejó de ser una “realidad entrañable”, proclive al pacto y, además, un líder incuestionable del nacionalismo catalán sin necesidad de mostrar su condición de tal, ni siquiera ante los radicales que, imprudentemente, crió a sus pechos. El control, sin duda excesivo, que ejerció sobre la sociedad catalana debiera haberle permitido insertar en ella un pacto de estabilidad más que un ánimo de reivindicación. Por eso era el interlocutor ideal para pactar una solución estable, competencial y financieramente satisfactoria y simbólicamente atractiva, unilateralmente inmodificable desde Madrid o desde Barcelona. Esa ocasión se mantuvo abierta 13 largos años y se desaprovechó. Sus mejores arras hubieran sido la participación de Convergència i Unió (CiU) en el gobierno de España, que erróneamente Pujol rehusó y desde Madrid no se supo forzar porque nunca se quiso del todo. Los sucesores de Pujol, necesitados de competir con su imagen, radicalizaron el catalanismo, incrementaron las reivindicaciones y fueron menos capaces de un pacto global que, por otra parte, el gobierno español siguió rehuyendo.
El segundo error fue el gratuito anticatalanismo cultivado desde Madrid, especialmente a partir de 2000, uno de cuyos hitos, aunque no el único, fue la negativa a aceptar el control de Endesa por Gas Natural. Cualquiera que fueran -y eran muchas- las deficiencias de la oferta catalana, aducir su condición de tal para rechazar la oferta y preferir un comprador extranjero, primero alemán y después el sector público italiano, hirió profundamente a la sociedad catalana y en especial a una gran parte del empresariado.
El resultado de todo ello fue el Estatuto de Autonomía de 2006, un tercer error en este caso por parte catalana: un texto fruto de la emulación competitiva entre nacionalistas y socialistas, el protagonismo creciente de las fuerzas radicales y la deplorable gestión del asunto por el gobierno de turno.
El cuarto error corrió a cargo del PP que, para erosionar al gobierno socialista y ganar votos castellanos, cultivó un burdo anticatalanismo e impugnó ante el TC un Estatuto aprobado no solo por las instituciones y la ciudadanía catalana sino por las Cortes Generales. Si el Estatuto era radical, el recurso lo supero en radicalidad e impugnó extremos análogos cuando no idénticos a los de textos anteriores o de otras comunidades autónomas que se habían dado por buenos.
El quinto error fue la sentencia 31/2010 del TC sobre el Estatuto. Gestada durante cuatro largos años, sus avatares –bajas y recusaciones de magistrados, cambios de ponentes, filtraciones–, magnificados por unos medios ignaros, sectarios e irresponsables, hirieron de muerte el prestigio del Tribunal. La sentencia, invirtiendo su anterior doctrina, cambió la jerarquía de las normas hasta entonces vigente, permitiendo el vaciamiento estatutario mediante una normativa estatal autocalificada de “básica” e incidió, con pasmosa imprudencia e impericia, en una serie de cuestiones metajurídicas y de gran carga afectiva como la lengua o la identidad nacional de Cataluña. Sería conveniente encontrar método y ocasión para revisar tales tesis.
Una vez más el error desencadenó errores. De la sentencia se hizo un mal uso. Si en Cataluña se magnificaron las heridas, desde Madrid se ahondó en ellas utilizando con desenfreno querulante ante el TC sus novedosas tesis, sin atender nadie al carácter interpretativo y no anulatorio de gran parte de la sentencia. El nacionalismo se sintió derrotado jurídicamente, las elecciones le negaron la deseada revancha política y buscó una alternativa en el Pacto Fiscal cuya importancia afectiva era aún mayor que la económica. Pero Madrid, una vez más, ignoró que los afectos se expresan y manipulan con símbolos y lo rechazó de plano en lugar de sentarse a negociar sin condiciones previas ni límites temporales. Esta última frustración llevó a la pretensión compensatoria del “derecho a decidir”, torpemente planteado como vía hacia la independencia y torpemente rechazado por el gobierno, que no supo aprovechar el envite para convocar de inmediato una consulta en la que, todo indica, la independencia planteada con crudeza no hubiera contado con el voto mayoritario de los catalanes. Invocar para ello la inconstitucionalidad es ignorar lo que da de sí la interpretación.
En la niebla
En los extremos, tanto del independentismo como del neojacobinismo al uso, no faltarán quienes consideren que cuanto peor mejor. Hay en Madrid quien desea la declaración unilateral de independencia para aplicar el artículo 155 de la Constitución, acudir al Estado de excepción y satisfacer la vieja nostalgia de los tanques en formación como el más firme de los argumentos. El recurso al Código Penal como respuesta a una declaración unilateral de independencia no es sino una versión aparentemente moderada de la misma actitud. Si eso da pie para llevarse por delante las autonomías, la monarquía parlamentaria e incluso la democracia, tanto mejor. Y no faltará en Barcelona quien vea en la victimización –incluso violenta– de Cataluña la vía más segura para internacionalizar la cuestión, romper los lazos sociales y afectivos con España y alcanzar la deseada independencia. Doy por cierto que la mayoría de quienes reclaman la consulta y de quienes se oponen a ella no abrigan tan siniestros propósitos, pero no estoy seguro de que quienes los comparten (aun siendo minoritarios) no terminen determinando la actitud de ambos bandos.
En el centro, las posiciones de las fuerzas políticas democráticas más representativas parecen enquistadas. El PP catalán, enrocado en su papel de Casandra, tiene mucha razón en lo que dice, pero no sabe razonarlo ni sus portavoces tienen la necesaria autoridad para hacerlo. Los nacionalistas de varia lección y socialistas, con el apoyo más o menos explícito de las instituciones sociales, quejosas de no ser requeridas desde Madrid, insisten en una consulta que quieren legal aun a sabiendas de no contar con instrumentos para ello. Una consulta cuya meta es para unos un federalismo aún por articular, y para quienes gobiernan la Generalitat, la creación de un Estado catalán independiente que toma como modelo ejemplos contradictorios –la otanista Dinamarca y la neutralista Finlandia, el Austria fidelísima a la UE y la euroescéptica Dinamarca–. ¡Sería importante saber qué tipo de Estado se quiere y como se va a costear!
La primera opción pretende alojar la singularidad nacional catalana en el alveolo federal que PSC y PSOE tienen el mérito indiscutible de concretar en la Declaración de Granada del 6 de julio de 2013 (“Ganarse el futuro. Hacia una estructura federal del Estado”). Se trata de lo que Antoni Rovira i Vigil denominaba un federalismo no nacional sino regional, que reitera la generalidad y uniformidad del actual Estado de las autonomías, aun destacando los caracteres diferenciales de algunas comunidades autónomas en la senda en su día trazada en foro académico por Juan Fernando López Aguilar. Es ingenuo en demasía considerar que la tensión entre Cataluña y el resto de España se resuelve encauzándola, no en una relación bilateral, sino en un foro plurilateral como el proyectado Senado autonómico. Como las autonomías de hoy, el alveolo federal, por asimétrico que sea el federalismo propuesto, sería costoso para todos, ancho para los más y estrecho para Cataluña. Plantear la solución mediante una amplia revisión constitucional (commo hace la declaración citada en su párrafo 17) no facilita la solución.
La opción independentista del gobierno de la Generalitat, sin esperar al resultado de la consulta que se reclama, se ha puesto ya en movimiento. El resultado de la consulta que se desea se da ya por conseguido. No se trata por tanto de saber lo que los catalanes quieren, sino de recabar su aquiescencia a determinado proyecto: la independencia.
Por su parte, el gobierno se limita a callar; cuando habla tan solo invoca la Constitución, olvidando que las secesiones más recientes en Europa fueron todas “inconstitucionales”, y confunde la política con el derecho procesal. Si Cataluña se independiza basta con utilizar el artículo 162 de la Constitución y obtener del TC la suspensión de la misma independencia. ¿Cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes, el presidente Lincoln incluido, solución tan eficaz para abortar un movimiento secesionista?
Es lógico que la compenetración social entre Cataluña y el resto de España haga difícilmente pensable la secesión y no cabe descartar una solución a la “Padana”. La Liga Norte declaró unilateralmente la independencia de Padania, nadie se inmutó en Roma y nada ocurrió en el valle del Po. La comprobada capacidad de encaje del presidente Rajoy le permitiría a buen seguro seguir esta vía. Pero España no es Italia. Si manca finezza, sobra rauxa. Esquerra Republicana capitalizaría, más de lo que ya lo hace, la frustración de CiU.
El nuevo independentismo catalán está, consciente o inconscientemente, influido por las tesis de Alberto Alesina, Enrico Spolaore y Romain Wacziarg en Económic integration and political desintegration (Cambridge, 1997), según las cuales la globalización de la economía, la libertad de comercio y una moneda única facilitaba y abarataba la independencia de los pequeños Estados. De ahí la insistencia del proyecto secesionista en mantenerse como Estado independiente dentro de la Unión Europea, lo que garantiza una libre circulación de personas, bienes y servicios, una moneda única y una seguridad colectiva. Pero, ciertamente, ni la Unión se ha mostrado muy receptiva ante el presidente Mas ni su situación actual es un modelo de estabilidad como la supuesta por los ilustres y optimistas politólogos atrás citados.
En un escenario diferente pero paralelo, el proyecto de independencia escocesa que culminará en referéndum en 2014, el gobierno británico ha desarrollado (entre otros muchos aciertos) una línea de pedagogía realista; un notable exponente de ella es la serie de publicaciones Scotland Analysis, ocho en lo que va de año. En ellas se exponen con notable objetividad y claridad las consecuencias previsibles y los problemas no dilucidados todavía con los que se enfrentaría una Escocia independiente, desde su posición internacional a las cuestiones monetarias.
Es notable que el gobierno español no haya iniciado una tarea pedagógica semejante que ilustre a los ciudadanos de Cataluña sobre los costes de su hipotética independencia. Solamente la diligencia del ministerio de Exteriores puso de manifiesto que la secesión de Cataluña no la convertía de derecho en nuevo miembro de la Unión, sino que debería solicitar la adhesión como Estado tercero, negociarla y obtener la aquiescencia de los veintisiete miembros de la misma, entre ellos España. Largo proceso durante el cual Cataluña no gozaría de las supuestas ventajas de la Unión y del euro. El presidente de la Comisión Europea así lo puso de relieve tanto en el caso catalán como en el escocés y la Unión lo reiteró formalmente en septiembre, aunque, a mi juicio, tan ingenua es la ilusión catalana en su fácil permanencia en la Unión como la confianza española en la firmeza de su rechazo.
Otro tanto puede decirse de la pertenencia a la OTAN con la que los independentistas catalanes parecen contar como principal instrumento de seguridad colectiva. Desde los mismos pagos, se invoca de tiempo en tiempo el ejemplo de Kosovo, una versión estatal del “patio de Monipodio”, escenario muy adecuado a la corrupción, cuya independencia unilateral ha prosperado merced a la ya veterana estrategia mediterránea de Estados Unidos. Detalles a no olvidar.
En ambiente tan poco claro resulta muy difícil cambiar de posición, algo indispensable para acercarse mutuamente. Al gobierno le es ya prácticamente imposible aceptar la consulta, máxime si esta se presenta como vía hacia la independencia. Pero en política no proceden los actos de contrición. Si la consulta, por mal planteada y peor tratada, es improcedente en los términos propuestos, tampoco cabe exigir que renuncie públicamente a ella quien la propuso con gran respaldo electoral y el vocerío masivo de la calle. El coste político para todos sería inmenso.
Sendas en la espesura
Negociar es, en efecto, la vía para salir del presente atolladero. Negociar no para mantener el statu quo y menos aún para volver atrás. De la presente crisis solo se sale hacia adelante. Por ello la negociación no puede comenzar anunciando unas líneas rojas infranqueables que más bien deberían ser el resultado de la propia negociación. La tarea requiere, por ambos lados, un tono conciliatorio y un mínimo de confianza no solo entre los gobiernos y los partidos, sino entre la sociedad catalana y la ciudadanía del resto de España; después se podrá abordar y tratar de resolver negociadamente el conflicto favoreciendo una salida honorable para todos; por último, si fuera posible, habrá de alcanzarse una situación estable. Para el restablecimiento de la confianza no han faltado ocasiones. Se requieren unas señales y algunas ya se han dado desde Madrid, tanto por parte del gobierno (la intención de un tratamiento asimétrico del déficit autonómico, favorable a Cataluña) como de otras instituciones del Estado, lo cual es especialmente significativo. En el Consejo de Estado unos votos particulares se mostraron contrarios a la impugnación de la declaración del Parlamento catalán y sugirieron la negociación (número 147/2013) y el TC dilató el tratamiento del caso. Ahí quedo todo y con asombrosa inoportunidad se dictó un auto suspendiendo la declaración soberanista (¡!) cuando los partidos que la apoyaban comenzaban a distanciarse. La elaboración de las leyes sobre educación, el servicio exterior y administración local son otras tantas ocasiones propicias para introducir medidas de confianza garantizando las competencias autonómicas y la singularidad catalana. El Consejo de Estado ha intentado señalar vías para ello. ¿Prosperarán en sede parlamentaria? Si, entre tanto, el gobierno de la Generalitat moderase su lenguaje, sería bueno; si la prensa madrileña no glosase como derrota cualquier gesto conciliatorio del presidente Mas, tanto mejor.
Restablecido un mínimo de confianza podría abordarse la situación económica de Cataluña, cuya diferente percepción al uno y otro lado del Ebro envenena la situación. Tanto Cataluña como el resto de España se sienten recíprocamente expoliadas. Cada una acusa a la otra de vampirismo cuando ambas se perciben a sí mismas como donantes de sangre. Situación tan frustrante solo puede superarse mediante una pedagogía de la verdad. El Congreso de los Diputados ha reclamado reiteradamente la publicación de los balances fiscales entre el Estado y Cataluña, algo que nunca se ha hecho con claridad. Sin duda la tarea es ardua y el resultado depende en gran medida de los métodos de análisis y cálculo que se utilicen, donde el acuerdo es a su vez difícil. Pero solamente haciendo luz sobre tal extremo, insertando la balanza fiscal en una balanza general de pagos y poniendo remedio a los desequilibrios, si los hubiere, que excedan los límites razonables de la solidaridad, se podrá superar el victimismo de ambas partes.
Simultáneamente, se debiera abordar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para introducir por vía adicional las bases del Pacto Fiscal, reclamado no solo por la Generalitat sino por el propio PP de Cataluña. Eso permitiría abrir al respecto una laboriosa negociación cuyo feliz término y el rodaje del nuevo sistema de financiación daría pie para aplazar la consulta sin renunciar expresamente a ella.
Tercero, medidas como las esbozadas solamente son posibles mediante un gran pacto entre las principales fuerzas políticas, interesadas en superar la crisis y no en sacar partido electoral de ella. Ello requiere garantizar por el PSC y el PP la estabilidad del gobierno catalán y que los dirigentes tengan capacidad de diálogo hacia fuera y de liderazgo hacia sus cuadros y sus bases. La “ley de bronce” –¿o será de hojalata?– que caracteriza a los partidos políticos españoles debería servir por una vez al interés general y no solo al caciquismo de sus dirigentes y a la presión de sus respectivos talibanes. Es sin duda más fácil ponerse, en Barcelona o Madrid, al frente de la manifestación y cultivar el voto antiespañol o anticatalán, azuzados por la demagogia mediática, que hacer pedagogía de la comprensión; pero sin ella el entendimiento será imposible e inevitable un choque, brusco o fatigado, pero siempre lamentable.
Solo si ese pacto es factible y produce el resultado apetecido se podrá abordar –a partir de la próxima legislatura y probablemente recompuesto el mapa político catalán y tal vez el español– la reforma que proporcione a Cataluña un autogobierno singular, cuyo carácter pactista garantice su inviolabilidad unilateral por el legislador estatal o autonómico o por el juez constitucional. Será por vía de revisión formal limitada o de mutación convencional (¡como según Eduardo García de Enterría ya se hizo en 1981 para la nefasta generalización!). No se trata de petrificar sino de pactar la obligación de seguir pactando, sustituyendo el ambiente de hostilidad por otro de confianza basado en la mutua conveniencia. Es sobre ese nuevo estatus sobre el que debería, fundamentalmente, versar el derecho a decidir.
Y en eso consiste el auténtico y eficaz españolismo: en propugnar una “España grande”, capaz de abarcar la personalidad nacional y el autogobierno de Cataluña. Y, allende el Ebro, eso es lo que exige la “historia constituyente” de Cataluña y así lo entendió el más constructivo catalanismo político: España es ingrediente esencial de la identidad nacional de Cataluña.
Por Miguel Herrero de Miñón, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.