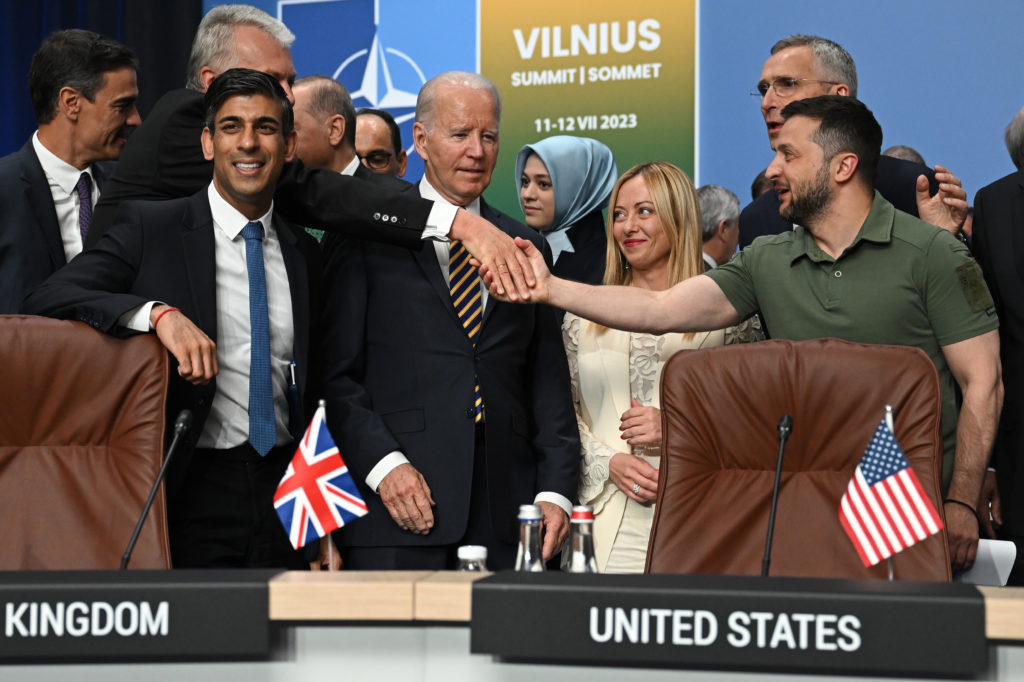
El cada vez más difícil consenso en política exterior
Cada vez es más evidente que fuera, en Europa, en otras relaciones o globalmente, están en juego políticas y valores internos, no solo externos. Ya se vio durante la pandemia (que no se ha abordó desde la austeridad y llevó a una primera mutualización europea de deuda), la guerra de Ucrania y sus repercusiones, las relaciones con Marruecos, o ahora la guerra de Gaza y el reconocimiento del Estado palestino.
Además, en España, la tensión interna se traduce en discrepancias externas, cuando se ha perdido la capacidad de diálogo entre las dos grandes fuerzas políticas. Diálogo y consenso a dos que ya no bastan en esta España compleja, de más partidos y múltiples identidades. En todo caso, una política exterior fuerte debe contar con la opinión pública, no seguirla, sino liderarla.
Una superpotencia como Estados Unidos se puede permitir vaivenes en política exterior, aunque la otra superpotencia, China, en eso sea más estable. Una potencia media como España ganaría en su capacidad de boxear por encima de su peso, como ha hecho en algunas épocas, con un mayor consenso en política o acción exterior, entendida esta en un sentido amplio. Pese a tener algunos desafíos permanentes, a veces no compartidos con otros países socios y aliados, no parece aplicarse a España el pragmatismo de Lord Palmerston cuando afirmó que los ingleses “no tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestro deber es vigilarlos”.
Claro que la visión de Palmerston no se aplica ya a un Reino Unido que cometió el Brexit y que ahora busca un nuevo lugar en el mundo. Ni, de hecho, a ningún país europeo, pues ninguno de ellos se basta ya a sí mismo para defender sus intereses y valores. Necesita actuar en coalición, o renunciar a ello, especialmente frente a su aliado y competidor estadounidense, y también frente a su socio y competidor chino.
En realidad, aunque hay muchas áreas en que se mantiene, tal consenso español en materia exterior tiene mucho de mito. En algunos temas, como la ayuda militar a Ucrania, ni siquiera se da en el seno de la actual coalición de Gobierno. Cuando se inició la Transición sí había un consenso político y social: los distintos gobiernos y la sociedad querían integrarse en las Comunidades Europeas, un tren que se había perdido con la dictadura franquista, y ser como “los europeos”: democracia y Estado de Derecho, Estado del bienestar, modernización, ayuda para acabar con el terrorismo de ETA, etc.
Incluso así, el presidente Suárez jugueteó con un cierto acercamiento al mundo de los no alineados. Luego llegó, con Calvo Sotelo, la entrada en la OTAN, en contra del criterio formal del PSOE. Seguida del referéndum convocado por el Gobierno de Felipe González para permanecer, consulta ante la que el partido más atlantista, el Popular, entonces aún Alianza Popular, recomendó la abstención a sus electores. Le costó el puesto a su líder, Manuel Fraga, porque varios dirigentes aliados, a comenzar por el canciller alemán Helmut Kohl, lo consideraron irresponsable.
Europa, la hoy UE, ha sido objeto de consenso español, aunque con sus peros. Cabe recordar que desde la oposición (afortunadamente cambiaría una vez en el Gobierno) José María Aznar afirmó que “no le temblaría el pulso” por no entrar en el euro, o acusó de “pedigüeño” al Ejecutivo socialista cuando estaba negociando el Fondo de Cohesión, como ahora frente a la parte de préstamo a bajo interés del fondo NextGeneration. Pero la quiebra más grande llegó con el apoyo de Aznar a la invasión estadounidense de Irak, rechazada por una muy mayoritaria proporción de la opinión pública.
Ahora estamos en otro mundo. En un mundo más multipolar y menos multilateral, globalizado. Lo de fuera influye poderosamente en lo de dentro. Con la globalización (que se está transformando), con las nuevas guerras, y con una Unión Europea que, a diferencia de los 80 y los 90 del siglo pasado, es nuestro marco esencial, nuestra coraza (en el buen y en el mal sentido), pero no sabe muy bien a dónde va. En su seno, y en el de cada Estado miembro, hay visiones encontradas. Hoy cada vez más políticas y valores se defienden fuera, ya sea en la UE –de ahí la importancia de estas elecciones al Parlamento Europeo–, en la OTAN, en relaciones bilaterales, incluida América Latina que por momentos ha parecido haber dejado de interesar a la política, no a los empresarios, en España. Y en toda suerte de cosas. Hasta el Estado de Derecho, con la inusitada supervisión o testimonio de un comisario europeo de las negociaciones entre PSOE y PP sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
España no está sola en estas divisiones internas sobre política europea –que es una categoría especial– y exterior. Se da en todos los países, cuando Europa tiene que tomar grandes decisiones sobre temas muy importantes que tocan a lo que queda de soberanía nacional, como la inmigración, la defensa, el mercado o el medio ambiente, entre otros. Sin olvidar aquello a lo que los preocupados ciudadanos europeos, incluidos los españoles, según el Eurobarómetro, otorgan más importancia: pobreza, salud y economía. Además de las relaciones con Estados Unidos –una victoria de Trump puede resquebrajar aún más a Europa o, por el contrario, dinamizarla– y con China.
Aunque el control del BOE y de los Boletines Oficiales autonómicos en un país descentralizado como España, sea muy importante, el poder real para unos países europeos que comparten soberanía –¿hasta dónde? He ahí la cuestión– se juega en un tablero mucho más amplio que el nacional. La deuda, el déficit, las pensiones se supervisan en Bruselas, que exige reformas internas a los Estados miembros. Muchísimas otras cosas también. La pertenencia de España a la UE y a la Eurozona y la actitud de muchos socios fueron factores importantes a la hora de frenar el procès. Con la paradoja de que, en Bruselas, dada la diversidad geográfica y política, sí hay que saber pactar entre corrientes políticas diferentes. Y cuando no se da ese consenso, no hay, por ejemplo, política exterior europea. Véase frente al conflicto entre Israel y los palestinos.
En este sentido, Europa tendría que haber sido una escuela para España, lo que hubiera contribuido a mejorar su imagen y su peso. Pero Europa puede dejar de ser ejemplo dadas las nuevas polarizaciones en el seno de sus sociedades y entre sus Estados miembros. La sociedad española ha perdido en europeísmo: la percepción de la UE ha empeorado –solo un 40% de los españoles tiene una imagen positiva y un 43% neutra– y la valoración de las instituciones ha bajado (32% en el caso del Parlamento Europeo). Hoy este país está entre los más escépticos, cuando tradicionalmente los ciudadanos españoles han estado entre los más europeístas.
Aunque es positivo que, por fin, haya crecido el interés por la política exterior.






