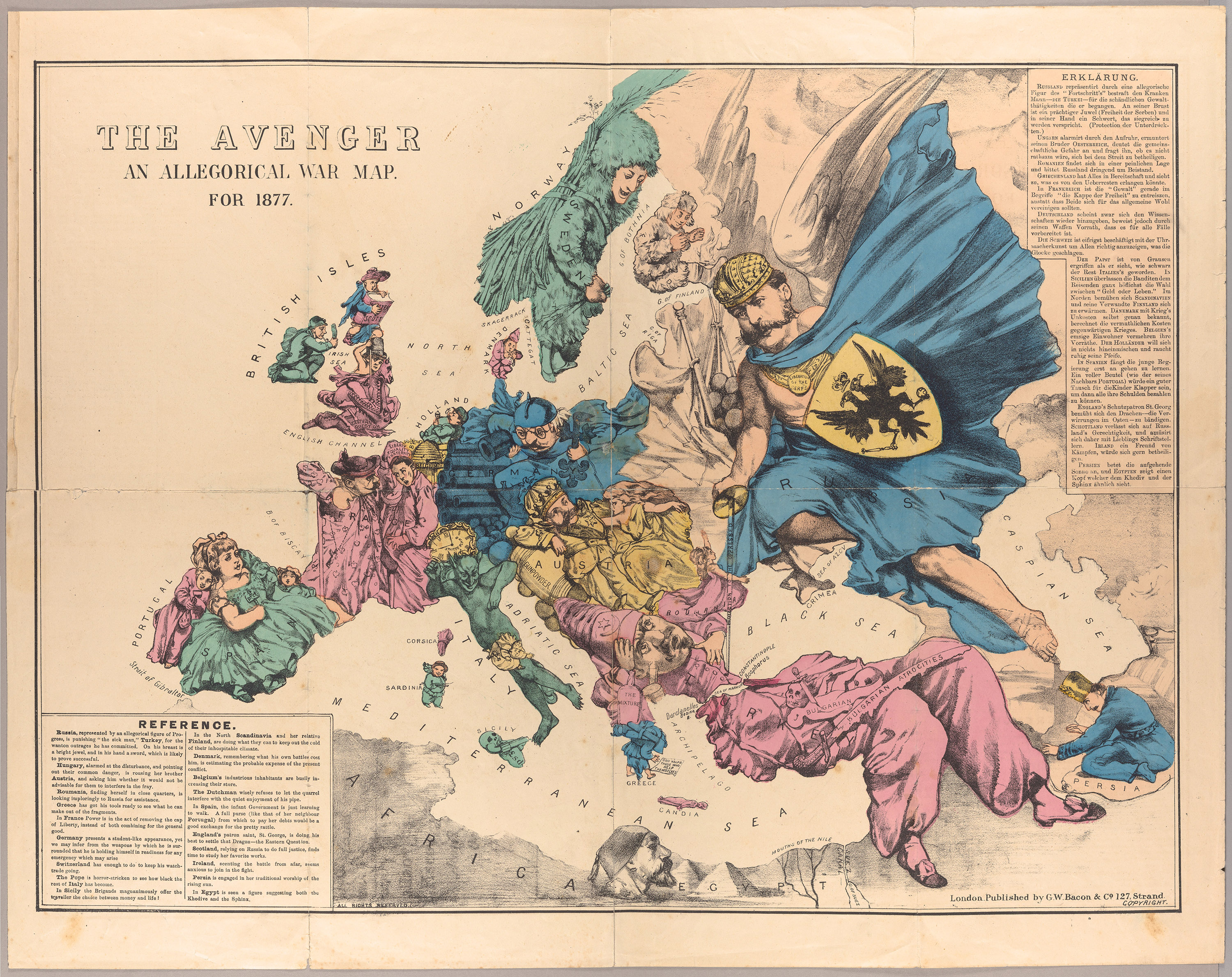El turbulento espacio postsoviético
En apenas unas semanas, países como Bielorrusia, Ucrania o Kazajistán han cobrado una enorme actualidad. Les une una característica común: todos ellos formaron parte de la Unión Soviética y hoy están en el punto de mira internacional. Lo que está en juego es el futuro del espacio postsoviético y la ambición de Rusia de recuperar sus antiguas áreas de influencia de la época zarista y comunista, bajo presión militar y en otros ámbitos de las llamadas “zonas grises” que caracterizan las diferentes modalidades de guerra híbrida.
Hablamos de confrontaciones no solo militares, sino de diferentes instrumentos usados para ganarlas sin necesidad de recurrir al enfrentamiento armado. Ganar la guerra sin hacerla directamente. Es decir, conseguir los objetivos sin necesidad de luchar en el campo de batalla. Algo que conocemos desde Sun Tzu y El arte de la guerra, hace más de 25 siglos.
Eso implica conseguir que el valor del objetivo para uno de los contendientes sea inferior al coste asumible en caso de conflicto abierto. Para ello, caben diferentes aproximaciones en las que la ambigüedad y la no evidencia de la autoría desempeñan un papel esencial. Y la Rusia de Vladímir Putin se ha convertido en el paradigma.
Nos referimos a instrumentos militares –distinguiendo entre el uso de la fuerza y el de la violencia–, intimidando mediante movimientos amenazantes –acumulando tropas ofensivas en las fronteras, como ahora en Ucrania–, usando milicias interpuestas –mercenarios o tropas camufladas, como en el Donbás o en conflictos en África– o practicando una política de hechos consumados –como la anexión de Crimea–.
Pero también son importantes los instrumentos económicos, como bloqueos, embargos y sanciones –utilizados normalmente por Occidente frente a actitudes agresivas de China, Rusia, Irán o Corea del Norte–, y los informativos, como la propagación de bulos y fake news, destinados a minar la moral y la cohesión del adversario. Finalmente, instrumentos políticos. Alimentar enfrentamientos internos –como los usados para debilitar Estados europeos y la propia Unión Europea–, apoyar grupos opositores o propiciar alianzas internacionales que responden a conflictos sistémicos.
Todo ello forma parte de la guerra híbrida, en la que el dominio del ciberespacio es vital. El límite es siempre no generar una crisis existencial en el adversario que le obligue a luchar por instinto de supervivencia.
«El límite en la guerra híbrida es siempre no generar una crisis existencial en el adversario que le obligue a luchar por instinto de supervivencia»
Valga como ejemplo el caso de Taiwán. China atacará cuando entienda que Estados Unidos no llegará a una guerra abierta por defender la isla. Dada la división interna y el cansancio por intervenciones militares fracasadas de la sociedad estadounidense, no estamos lejos de que esa percepción china esté cerca de hacerse real. EEUU no intervino en la Segunda Guerra Mundial hasta que, con el ataque a Pearl Harbor, se vio directamente amenazado. Un ataque a Taiwán solo sería un ataque existencial si se considerara como paso ineludible para la retirada de EEUU del Indo-Pacífico, dejando sin seguridad a aliados tan importantes como Japón, Corea del Sur o Australia. El QUAD o el AUKUS tienen como objetivo, precisamente, evitar esa tentación de China, aunque no evita la estrategia de “zona gris” por parte de la superpotencia asiática.
La intimidación constante, mediante incursiones aéreas, la reivindicación política permanente, y cada vez más agresiva, o la incentivación de divisiones internas han conseguido ya que EEUU no se plantee reconocer la independencia de Taiwán y que se mantenga en una estrategia de calculada ambigüedad, en la que las alianzas mencionadas cobran sentido disuasorio, aunque cabe que no sea suficiente. Solo un compromiso creíble de EEUU en la defensa de Taiwán impediría que China ganara sin necesidad de un conflicto militar directo, abierto y de consecuencias imprevisibles.
Toda esta panoplia de instrumentos está siendo profusamente utilizada en el espacio postsoviético. El objetivo de Rusia es impedir nuevas ampliaciones de la OTAN, en base a decisiones libres y soberanas de países de su antigua área de influencia. Dicho de otro modo, volver a la doctrina Brézhnev de la “soberanía limitada”, por una parte, y en la reivindicación hitleriana del lebensraum o espacio vital como ámbito “natural” de hegemonía y de seguridad, por otra.
Existen claros antecedentes de lo que está sucediendo. Desde la ocupación de Trasnistria en Moldavia a la guerra de Georgia y la creación de repúblicas satélites en Abjasia y Osetia del Sur, pasando por el apoyo a Armenia en el conflicto del Nagorno Karabaj con Azerbayán. Y, por supuesto, la creación de la República del Donbás en Ucrania oriental y la anexión ilegal de Crimea.
También cabría añadir el apoyo a las autocracias de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, con la única y notable excepción de Kirguistán, que ha conseguido estabilizar un sistema razonablemente democrático y liberal. Pero tanto Turkmenistán –una de las dictaduras más herméticas del planeta– como Tayiquistán, Uzbekistán y Kazajistán son claros ejemplos. Rusia garantiza la supervivencia y continuidad de sus regímenes políticos a cambio de su supeditación a los intereses geopolíticos rusos.
«Tanto para el Tokáyev en Kazajistán como para Lukashenko en Bielorrusia, el apoyo de Moscú es determinante para su permanencia en el poder»
Tal “intercambio” requiere, sin embargo, notables matices. En particular, Kazajistán ha tomado decisiones estratégicas –cambiar la capital de Almaty a la antigua Astaná, o aplicar el alfabeto occidental frente al cirílico propio de los pueblos eslavos ortodoxos– y, sobre todo, aplicando una política exterior relativamente autónoma y multivectorial. Algo que, en su día, pretendió Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. En ambos casos, esos esfuerzos han acabado resultando vanos. Tanto para el actual presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, como para Lukashenko, el apoyo de Rusia es determinante para su permanencia en el poder.
La pretensión rusa de presionar a la UE y a la OTAN mediante la utilización de los flujos migratorios ilegales desde Bielorrusia –que a su vez pretendían presionar para la eliminación de las sanciones impuestas después de las elecciones fraudulentas de 2020 y la represión de la oposición democrática– no ha conseguido su objetivo, pero sí que ha servido para que Lukashenko tenga que asumir una supeditación a Rusia que lleve a su país a la cesión “de facto” de su soberanía. Los instrumentos de “zona gris” no han logrado su finalidad –intimidar y dividir a Europa y a la Alianza Atlántica, intentando aprovechar el conflicto con el gobierno polaco por sus políticas contrarias a los principios y valores de la Unión Europea–, pero sí han tenido como consecuencia la ampliación explícita del área de influencia rusa en su flanco occidental.
En el caso de Kazajistán, el temor ruso a una nueva “revolución de colores” que diera lugar a un cambio político democrático, como en Ucrania, ha provocado la inmediata intervención militar de Rusia en ese país, con la cobertura de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Valga aquí una antigua broma sobre el Pacto de Varsovia y que es aplicable ahora. Se decía que era la única alianza militar defensiva que se atacaba a si misma –en Hungría en 1956 o en la antigua Checoslovaquia en 1968–.
En cualquier caso, si vamos más allá en el análisis de las causas, aparentemente endógenas, de la revuelta kazaja, que tienen, como en todas las revoluciones, una motivación económica inmediata –la subida drástica de los precios del gas natural licuado, usado como combustible para el transporte por buena parte de la población–, lo cierto es que rápidamente se transformaron en una demanda, tanto pacífica como violenta, de profundas reformas políticas que acabaran con el régimen instaurado por el antiguo secretario general del Partido Comunista kazajo y, desde la independencia del país en 1991 al colapsar la Unión Soviética hasta 2019, presidente de la república, Nursultán Nazarbáyev, quien ha mantenido hasta ahora la presidencia del omnipotente Consejo de Seguridad Nacional.
Hasta donde se sabe, ha habido decenas de víctimas mortales, centenares de heridos y miles de detenidos. Además, el Ejército y las fuerzas policiales han recibido la orden de disparar a matar sin previo aviso.
Las consecuencias políticas inmediatas se conocen: dimisión forzada del gobierno por parte del hasta este momento presidente títere, Tokáyev, impuesto por su predecesor, pero que, aparentemente, ha aprovechado las trágicas circunstancias para deshacerse de su tutela con el claro apoyo de Moscú. Así ha desplazado a Nazarbáyev de su puesto y ha detenido, entre otros gerifaltes del régimen, al antiguo primer ministro y, hasta los disturbios, responsable de los servicios de inteligencia, Karim Masimov.
«Hay que tener en cuenta el interés geopolítico de Kazajistán, un país puente entre Oriente y Occidente y dotado de enormes recursos naturales, como hidrocarburos y minerales estratégicos como el uranio, el cobalto, el níquel, el cobre o el manganeso»
Ciertamente, a pesar de su estrecha relación con Rusia, Nazarbáyev ha defendido la soberanía del país, siempre conculcada, desde el siglo XIX, por la Rusia zarista y por la URSS. Tomó medidas como las descritas más arriba para dificultar las tentaciones anexionistas, derivadas de su extensísima frontera común y el escaso peso demográfico kazajo –apenas 19 millones de habitantes en una extensión equivalente a cinco Españas y media, y con una importante minoría rusa en el norte del país–.
Pero lo más significativo fue la puesta en marcha de una política exterior autónoma y de carácter multivectorial, cultivando una excelente relación con su otro gran vecino, China, con la que comparte inversiones en el marco de la estrategia china de la Franja y la Ruta, y con buenas relaciones con Turquía –el habla kazaja es túrquica–, los países del Golfo –pertenece a la Organización Islámica– y con el propio Occidente, cuyas inversiones en el país son considerables.
Hay que tener en cuenta el interés geopolítico de Kazajistán: un país puente entre Oriente y Occidente, y dotado de enormes recursos naturales, como hidrocarburos y minerales estratégicos como el uranio –del que es líder mundial–, el cobalto, el níquel, el cobre o el manganeso. Además, es un importante “minador” de criptomonedas.
Esta política de autonomía estratégica puede verse disminuida después de que Tokáyev, más allá de “ajustar cuentas” entre la élite oligárquica kazaja y aprovechar las circunstancias para desprenderse de la tutela de Nazarbáyev y su clan más inmediato, haya decidido anteponer su supervivencia política a la soberanía del país, poniéndose incondicionalmente bajo la tutela de Moscú.
Para Rusia, pues, el resultado, por el momento, no es malo. Y además demuestra con hechos, una vez más, que puede conseguir sus objetivos utilizando la fuerza militar. Sin embargo, si las revueltas prosiguen y la inestabilidad del régimen perdura, puede verse obligada a una presencia militar permanente y a mantener un nuevo frente, añadido al que tiene abierto con Ucrania.
La utilización de instrumentos de “zona gris” en Kazajistán por parte de Occidente que propicien ese doble frente cobraría sentido para aflojar la presión rusa sobre Ucrania, sobre la que pende la amenaza de una invasión, justificada por la pretensión rusa de poner límite a la expansión de la OTAN y de la UE, amparándose en espurios argumentos de seguridad que, en realidad, esconden su voluntad de volver a limitar la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas.
En cualquier caso, Occidente –tanto la OTAN como la UE, que debe evitar su ninguneo mediante una negociación directa entre Rusia y EEUU, como plantea Putin, en su obsesión de un “nuevo Yalta” que reparta de nuevo el mundo en zonas de influencia– debe responder con firmeza. Ello supone transmitir un claro mensaje disuasorio y alejado de cualquier política de apaciguamiento.
Y eso se consigue actuando también en la “zona gris”, combinando instrumentos de diferente naturaleza, pero que convenzan a Rusia de que el coste de intervenir en Ucrania sería demasiado alto para sus intereses. Y eso implica no descartar, de entrada, una eventual respuesta militar, no necesariamente directa –como el apoyo logístico y material al ejército ucraniano, incluyendo la presencia de efectivos humanos en materia de formación e inteligencia–. Pero, sin duda, aplicando firmes medidas económicas en forma de sanciones realmente efectivas, reforzando la Alianza Atlántica y la autonomía estratégica europea, y planteando seriamente la batalla de la información y la batalla política.
El peligro, en caso contrario, es que Putin, más allá de la doctrina Breznev, asuma también explícitamente la teoría hitleriana del “lebensraum”. Como bien hemos comprobado, esa teoría sabemos cómo empieza, pero también como acaba.