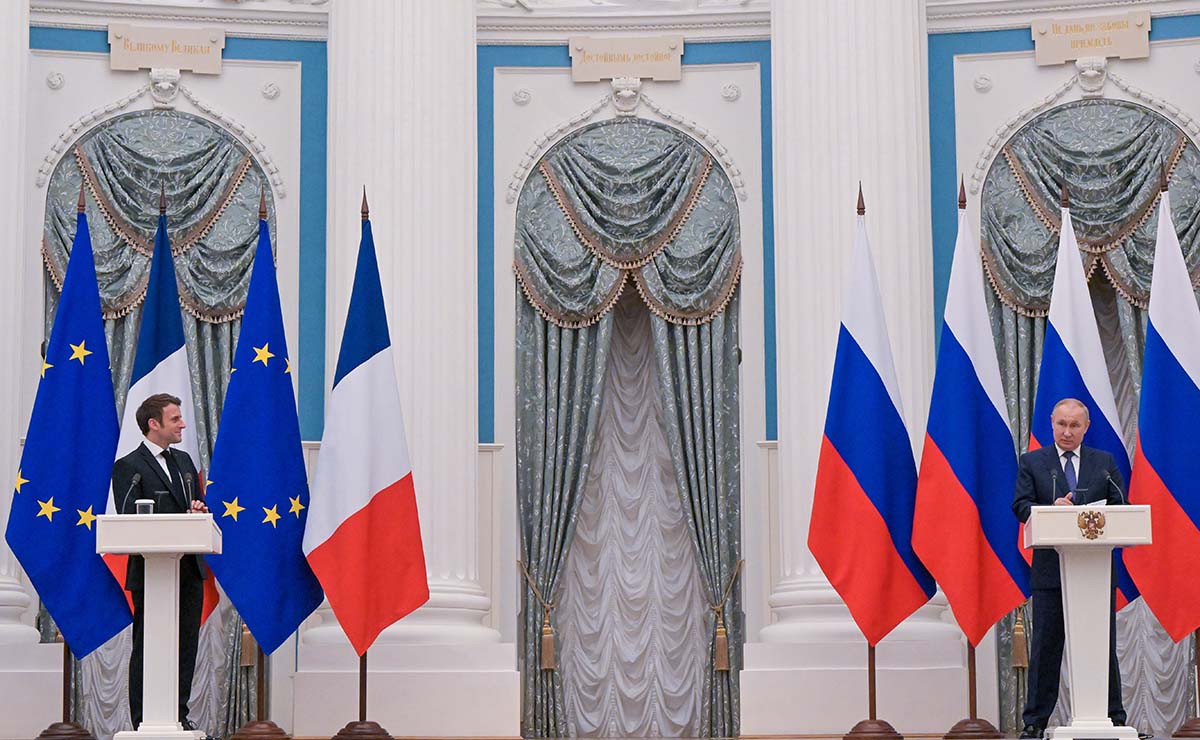POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 203

¿Por qué invadimos Irak?
Han pasado casi dos décadas desde que el presidente George W. Bush ordenó la invasión de Irak en 2003, posiblemente el mayor error estratégico de la historia de Estados Unidos. Provocó la muerte de más de 4.400 militares estadounidenses y, según el grupo de investigación Iraq Body Count, de hasta 208.000 civiles iraquíes, por no hablar de la desestabilización de Oriente Próximo y de las convulsiones que siguieron: violencia sectaria, la aparición del ISIS y la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, entre otras calamidades. Sin embargo, seguimos sin entender por qué Estados Unidos fue a la guerra.
La interpretación convencional atribuye la culpa a los neoconservadores, sobre todo a funcionarios de nivel medio de la administración de Ronald Reagan que, en su exilio durante la presidencia de Bill Clinton, fundaron el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), grupo de reflexión que abogaba por una política exterior que hiciera hincapié en la “preeminencia de EEUU” para “asegurar y ampliar las zonas de paz democrática” mediante –si fuera necesario– la eliminación por la fuerza de dictadores hostiles, entre ellos Sadam Husein.
El “cambio de régimen” en Irak había sido una causa neoconservadora desde que el padre de Bush, el presidente George H. W. Bush, se abstuvo de enviar tropas estadounidenses al norte de Bagdad después de expulsar al ejército invasor de Sadam de Kuwait en 1991. Dos altos funcionarios de la administración del joven Bush –Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa, y Lewis Scooter Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney– habían sido figuras destacadas del PNAC y, una vez de vuelta al poder en 2000, impulsaron su programa con nuevo fervor.
Bush, que fue gobernador de Texas antes de llegar a la Casa Blanca, no tenía raíces en esa facción del Partido Republicano ni antecedentes –o interés– en política exterior. Su asesora de Seguridad Nacional durante su campaña y primer mandato como presidente, Condoleezza Rice, era una firme partidaria de la realpolitik, desaprobaba la intervención humanitaria, pregonaba el equilibrio de poder entre las naciones como algo esencial para mantener la paz y, en el número de enero-febrero de 2000 de Foreign Affairs, había escrito que la mejor manera de enfrentarse a los regímenes rebeldes que albergan ambiciones nucleares –como el de Sadam– era mediante “una declaración clara y clásica de disuasión”: “Si nos bombardean a nosotros o a nuestros aliados, les bombardearemos en respuesta”. Durante uno de los debates electorales de ese año, fue el candidato demócrata, el entonces vicepresidente Al Gore, quien abogó ampliamente por la intervención militar para promover la libertad y la democracia en el mundo. En marcado contraste, Bush abogó por una política exterior fuerte pero “humilde”.
Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, estaban más interesados en mantener el poderío estadounidense que en los objetivos de difusión de la democracia. Ambos llegaron al cargo sin ninguna animadversión especial hacia el gobierno iraquí. Rumsfeld, como enviado especial de Reagan, se había reunido con Sadam a principios de la década de los ochenta para discutir sus intereses comunes en la guerra de Irak contra Irán. Cheney, como secretario de Defensa de Bush padre, había defendido, quizá con sinceridad, la decisión de no derrocar a Sadam en 1991. En los primeros meses de la presidencia del menor de los Bush, ni Cheney ni Rumsfeld expresaron mucho apoyo al cambio de régimen en Irak, a pesar de los memorandos de Libby y Wolfowitz que trataban de unirlos a la causa.
El giro se produjo con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Probablemente no habría habido una invasión de Irak sin el miedo y la paranoia que despertaron: muchos temían otro ataque en cualquier momento. Pero, ¿cómo llegaron Bush y sus principales asesores a creer que Sadam, el líder suní secular de Irak, estaba conspirando con Osama bin Laden y los otros islamistas fanáticos que atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono (una noción ridiculizada por funcionarios de los servicios de inteligencia como “ciencia ficción”), o que Sadam estaba desarrollando armas de destrucción masiva –nucleares, químicas y biológicas– con el posible objetivo de proporcionárselas a Al Qaeda?
Este es el principal enigma que Robert Draper, hábil periodista político de The New York Times Magazine, pretende resolver en To Start a War (Penguin, 2020). Innumerables escritores antes que él se han planteado la misma pregunta; ninguno de ellos ha desenterrado respuestas definitivas. Draper también deja algunas lagunas, aunque es quien más se acerca a desentrañar los misterios centrales; incluso rebela mucha información nueva.
La idea central de Draper es situar a Bush hijo en el centro de la acción. En lo que respecta a la invasión de Irak, Bush resultó ser realmente “el que decidía”, como se describió a sí mismo en una ocasión. En los casos en los que otros tomaron las riendas, su estilo de toma de decisiones consistió en dejar que lo hicieran, mientras que la mayoría de los otros presidentes habrían formulado preguntas, meditado las opciones y quizá convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para sopesar los pros y los contras de las propuestas. Draper demuestra de forma convincente que bajo el mandato de Bush no hubo “ningún tipo de procedimiento” en ninguna de las fases de la guerra, desde la decisión de invadir hasta la determinación de cómo debía gobernarse el Irak posterior a Sadam.
En algún momento, Bush decidió que “Sadam es un mal tipo”, por lo que “tenemos que acabar con él”, y a partir de ahí se allanó el camino hacia la guerra. Bush no figura entre las más de 300 fuentes que Draper dice haber entrevistado para este libro (entre ellas, unos 70 funcionarios de los servicios de inteligencia), pero el autor pasó muchos días con él a finales de la década de los noventa para un perfil en la revista Texas Monthly, que se convirtió en un retrato de Bush en forma de libro, informado y escrito mientras era presidente. Durante aquel tiempo, Draper, compatriota tejano, vio una figura, en formación y en acción, que pocos otros periodistas vislumbraron tan de cerca.
En las semanas posteriores al 11-S, muchos de los subordinados de Bush se sorprendieron al ver cómo de repente un presidente afable pero sin rumbo; inseguro de sí mismo; inquieto por su legitimidad tras perder el voto popular y obtener una escasa ventaja en el Colegio Electoral gracias a una sentencia de cinco votos a favor y cuatro en contra en el Tribunal Supremo; contento de pasar la mitad de su tiempo fuera de Washington limpiando maleza en su rancho de Texas, se vio envuelto en una “penetrante claridad de propósitos” y una “desenfrenada confianza en sí mismo”. Draper relata una vívida escena de Bush hablando con un grupo de periodistas asiáticos en el Despacho Oval, señalando los retratos de Churchill, Lincoln y Washington, alineándose con sus pares, y viéndose a sí mismo como “un líder que sabía quién era y qué era lo correcto”. Y una cosa que sabía –siendo, como dijo él mismo, “un tipo bueno contra otro malo”– era que “había llegado el momento de enfrentarse a Sadam Husein”.
Todos estaban de acuerdo
Resulta sorprendente la rapidez con la que tantos altos funcionarios se alinearon, algunos de ellos en contra de su mejor juicio, por razones de deber equivocado, cinismo craso o motivos convergentes. Wolfowitz, Libby y algunos otros neoconservadores nunca habían impulsado una invasión real –fantaseaban con la idea de incitar a pequeñas bandas de chiíes y disidentes iraquíes a aplastar el ejército de Sadam con la ayuda de ataques aéreos estadounidenses–, pero se adhirieron a ella y participaron en la selección de datos de inteligencia brutos que parecían confirmar que Sadam tenía armas de destrucción masiva y estaba afiliado a Al Qaeda. Era una forma de cumplir su sueño. Las armas de destrucción masiva fueron, como dijo Wolfowitz más tarde, “la única cuestión en la que todos estaban de acuerdo”.
A Cheney no le importaba promover la democracia o liberar a los iraquíes de una brutal dictadura; aun así, se sumó con entusiasmo, decidido a expandir el poderío nacional cabalgando el “momento unilateral” de EEUU tras su victoria en la guerra fría. Rumsfeld estaba fascinado por la nueva generación de “bombas inteligentes” ultraprecisas, y veía el desierto de Irak como un laboratorio de campo de batalla para probar la teoría de que habían “transformado” la guerra moderna. Esta obsesión de Rumsfeld le llevó a recortar el número de tropas en el plan de guerra del ejército, bajo la premisa de que las nuevas armas hacían innecesarias las formaciones terrestres masivas. Tenía razón en que unas fuerzas reducidas eran suficientes para aplastar al ejército iraquí, aunque no tuvo en cuenta su lamentable insuficiencia para asegurar y estabilizar el territorio, o incluso para defenderse de la insurgencia que siguió.
Pero fue el director de la CIA, George Tenet, quien más activamente instigó las exageraciones –y fomentó las mentiras descaradas– que persuadieron a la mayoría del Congreso, los medios de comunicación y la opinión pública a apoyar la guerra. Es importante señalar que casi todos los miembros del círculo íntimo de Bush creían realmente que Sadam tenía armas de destrucción masiva, si no nucleares, sí químicas o biológicas, que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1991 le prohibía desarrollar. Ese tipo de armas estaba ciertamente a su alcance: las había construido una década antes, incluso las utilizó en la guerra con Irán, pero destruyó la mayoría de ellas bajo los auspicios de Naciones Unidas tras la primera guerra del Golfo. Sin embargo, había sospechas generalizadas –abundantes por los esfuerzos de Irak para engañar a los inspectores de armas de la ONU– de que algunas permanecían ocultas y de que podía reanudar su producción. Incluso Hans Blix, el jefe del equipo internacional enviado a buscar armas prohibidas en Irak en 2002, que trató de bloquear la carrera hacia la guerra, pensaba que Sadam debía de estar ocultando algo y que, si se le daba tiempo suficiente, sus inspectores lo encontrarían.
A pesar de todo ello, los analistas de inteligencia más expertos en la región y en la tecnología para fabricar y manipular armas de destrucción masiva no pudieron encontrar pruebas convincentes que demostraran que Sadam tenía alguna, y Tenet hizo lo que pudo para suprimir su escepticismo. Como remanente de la administración anterior, Tenet se sintió frustrado por la falta de interés de Clinton en lo que la CIA tenía que ofrecer. Para cualquier director de la agencia, el presidente es el “primer cliente” –la única fuente de poder de la agencia– y bajo Clinton ese poder se había disipado. Por el contrario, Bush, sobre todo después del 11-S, se sintió fascinado por los informes de la CIA, ordenando incluso que Tenet presentara personalmente su Informe Presidencial Diario a las 8 de la mañana, seis días a la semana. Por fin, la CIA tenía un asiento en la gran mesa, y Tenet no iba a desperdiciarlo.
«A mediados de 2002 las principales voces de la Casa Blanca estaban tan dispuestas a ir a la guerra que se impuso un impenetrable pensamiento de grupo»
A mediados de 2002, si no antes, las principales voces de la Casa Blanca estaban tan dispuestas a ir a la guerra –y tan involucradas en todos los razonamientos para hacerla políticamente aceptable– que se impuso un impenetrable pensamiento de grupo. Draper relata una reunión de emergencia entre los adjuntos del Consejo de Seguridad Nacional para discutir “por qué Irak ahora”, en la que un analista de carrera de la CIA disintió del consenso, preguntándose en voz alta por qué se consideraba a Sadam una amenaza. Libby se dirigió a Douglas Feith, un entusiasta aliado de Wolfowitz en el Pentágono, y le preguntó: “¿Quién es este tipo?”.
Los altos funcionarios de toda la burocracia de Seguridad Nacional –Tenet entre ellos– dedujeron de estos y otros incidentes que la decisión de invadir era un hecho consumado y se aseguraron de subirse a bordo para no perder su influencia. Esta “ciénaga febril de miedo y amenaza genuina” impregnó especialmente la oficina de Cheney, a la que Draper llama “el laboratorio de ideas de lo impensable de la administración de Bush”. Tenet llegó a dotar al equipo de Cheney de una Célula Roja, un grupo cuyo trabajo consistía en inventar, en documentos de tres páginas, los escenarios más aterradores y dibujar las conspiraciones más inverosímiles. La única pregunta que la Célula Roja no formuló, señala Draper, fue: “¿Y si Sadam no poseía armas de destrucción masiva?”.
Cuando la Casa Blanca ordenó a la CIA que produjera una Estimación Nacional de Inteligencia sobre la amenaza iraquí, la naturaleza de la tarea estaba clara: como escribió el jefe del equipo de la estimación a un analista, en un documento obtenido por Draper, “TENEMOS QUE DECIR QUE IRAK TIENE ADM”, aunque las pruebas fueran, en el mejor de los casos, poco sólidas. Las discrepancias internas con respecto a esta conclusión eran más extendidas de lo que se había informado. Es bien sabido, por ejemplo, que la oficina de inteligencia del departamento de Estado presentó una nota a pie de página en la Estimación Nacional de Inteligencia en la que discrepaba de la afirmación de que los tubos de aluminio encontrados en Irak podían utilizarse para enriquecer uranio. Según Draper, los analistas del departamento de Energía también querían presentar un desacuerdo –pensaban que la afirmación era absurda–, pero su director político los desautorizó.
Probablemente no importó, ya que el resumen ejecutivo del informe –el único documento leído en el Congreso o informado a Bush– no citaba ninguna de las notas a pie de página discrepantes. Esto también debía satisfacer a Bush. Era un hombre de certeza y confianza, y quería inteligencia del mismo tipo: conclusiones claras y definitivas, sin probabilidades ni salvedades. Una vez que Bush decidió que “Sadam es un tipo malo” y que “tenemos que acabar con él”, no hubo un debate serio en el seno del Consejo de Seguridad Nacional sobre si la invasión era el mejor curso de acción.
Pero, ¿y si hubiera habido un debate? ¿Y si personas destacadas o bien informadas hubieran amenazado con dimitir, o incluso se hubieran pronunciado en contra de la guerra? En un momento dado, en julio de 2002, un miembro del equipo del departamento de Estado para Irak sugirió que todo el personal dimitiera en señal de protesta, pero su director, Ryan Crocker, que más tarde se convertiría en embajador en Irak, les convenció de que esa medida sería “una historia de un día en el periódico” sobre “un grupo de llorones”. Si realmente queréis tener impacto, dijo Crocker a su equipo, “quedaos y haced lo que podáis”, un razonamiento comúnmente invocado por funcionarios que han valorado dimitir en señal de protesta, pero que luego han pensado en lo contrario. En este caso, como en la mayoría de otros similares a lo largo de las décadas, se quedaron e hicieron el bien que pudieron, pero no tuvieron ningún impacto.
Silencios y torpezas
La figura verdaderamente trágica en este sentido, y la que podría haber cambiado las cosas si hubiera hablado, fue el popular pero burocráticamente superado secretario de Estado de Bush, Colin Powell. General de cuatro estrellas retirado, tenía profundos recelos sobre la guerra, pero se mantuvo en silencio, considerándose a sí mismo un “buen soldado”. Cheney, su constante y más manipulador rival por el oído de Bush, reclutó astutamente a Powell –la figura de mayor confianza de la administración entre la opinión pública, el Congreso y los aliados de EEUU– para que defendiera la guerra ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Powell pasó muchas noches en Langley repasando el guion que la CIA había preparado, examinando la información de inteligencia, desechando las afirmaciones que no estaban respaldadas. Pero al final, fue aplastado. Tenet había reunido a un equipo de “personas que dicen sí” para que se ocuparan de las preguntas de Powell y de acallar sus dudas. Muchos analistas de la CIA dudaban de los argumentos a favor de la guerra –que Sadam tuviera armas de destrucción masiva o de sus vínculos con Al Qaeda–, pero nunca fueron llevados a la sala. Powell no sabía que existían.
«El desmantelamiento del partido Baaz y del ejército iraquí ordenado por Bremer fue el acto más decisivo de la guerra, dando pie al caos y la violencia»
Bush también tuvo la culpa de ello: como presidente debería haber escuchado a los escépticos, aunque solo fuera para decir que lo había hecho. Pero además de su falta de visión, Bush también tenía lo que parecía una absoluta falta de curiosidad. Cuando el 6 de agosto de 2001 recibió un informe de inteligencia titulado “Bin Laden está decidido a atacar EEUU”, no hizo ninguna pregunta de seguimiento. Incluso cuando el atolladero posterior a la invasión se hizo más profundo, Bush no estaba interesado en saber qué había salido mal. Los comandantes que se retiraban, convocados al Despacho Oval para su informe de despedida, captaron rápidamente las señales de que el presidente solo quería escuchar “buenas noticias”, no análisis ni sugerencias de cambio.
Hubo una deliberación exhaustiva sobre una cuestión: qué hacer con los restos del régimen de Sadam una vez terminada la guerra; concretamente, si había que ilegalizar al partido Baaz en el poder y disolver el ejército iraquí, y en qué medida. La cuestión se debatió apenas una semana antes de la invasión en dos reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, con la presencia de Bush, los secretarios de su gabinete y los principales oficiales militares. Los participantes se mostraron unánimemente de acuerdo con las conclusiones de un informe del personal del Consejo: a excepción del estrato superior, no se debía prohibir a los miembros del Baaz el acceso a los puestos políticos, ya que la mayoría de los iraquíes tenían que afiliarse al partido para conseguir dichos puestos; y a excepción de la Guardia Republicana de élite de Sadam, el ejército iraquí debía mantenerse intacto. Varios oficiales estadounidenses ya estaban distribuyendo folletos en los que se instaba a los soldados y comandantes iraquíes a permanecer en su puesto tras la invasión, para que pudieran restablecer el orden.
Pero a mediados de mayo, con Sadam derrocado y en fuga, Paul Bremer, a quien Bush había nombrado para dirigir la Autoridad Provisional de la Coalición, llegó a Bagdad y emitió dos órdenes. La primera prohibía a todos los miembros del partido Baaz ocupar cargos políticos; la segunda disolvía el ejército iraquí. Bremer anunció que estaba aplicando las órdenes en una reunión por vídeo con el Consejo de Seguridad Nacional; era la primera vez que la mayoría de los presentes en la sala había oído hablar de dichas órdenes. Estas contravenían dos decisiones presidenciales, pero a Bush no le importó. “Eres nuestro hombre sobre el terreno”, dijo el presidente a Bremer.
Este fue el acto más consecuente de la guerra, junto a la propia invasión. Con la élite política iraquí destituida, la anarquía era inevitable. Con sus fuerzas armadas sin trabajo, pero con el acceso a las armas intacto, era inevitable una rebelión armada. Y sin un sustituto rápido para Sadam, que había gobernado en parte equilibrando (además de oprimiendo) a los grupos sectarios de Irak, la guerra civil –combinada con las otras revueltas– también era inevitable.
Sin las dos órdenes de Bremer, podría haber existido una política post-Sadam algo ordenada; los conflictos de insurgencia habrían sido mucho menos violentos y no habrían hecho metástasis en toda la región. La génesis de estas órdenes no está, ni siquiera ahora, clara. Draper repite lo conocido hasta ahora: que los documentos fueron escritos por Feith y un colega del Pentágono, Walter Slocombe; y que Feith entregó los papeles a Bremer, diciéndole que los declarara como política al llegar a Bagdad. Pero Feith y Slocombe eran funcionarios de nivel medio, que carecían de la autoridad o el valor para anular una decisión presidencial. ¿Quién les dijo lo que debían escribir, y quién les aseguró que estaba bien pasar las órdenes a Bremer?
Una de las principales figuras implicadas debió ser el carismático banquero londinense y exiliado iraquí Ahmed Chalabi. Este olvido es sorprendente, ya que Draper, como la mayoría de los cronistas de la guerra, señala a Chalabi como un claro villano en muchas otras partes de la historia. Aunque no había visto su tierra natal en casi 50 años, Chalabi había presionado durante mucho tiempo a una miríada de entidades, incluidas las agencias de inteligencia estadounidenses, para derrocar a Sadam, ofreciéndose como sucesor, apoyado por una milicia que decía estar reuniendo, llamada Fuerzas Iraquíes Libres (FIF, por sus siglas en inglés). Chalabi tenía un interés autocomplaciente en desmantelar el partido Baaz (que, si se hubiera mantenido intacto, habría bloqueado su ascenso) y el ejército iraquí (que no se habría hecho a un lado por las FIF). Tras la huida de Sadam, Wolfowitz, por iniciativa propia, organizó un avión militar para llevar a los supuestos líderes del FIF a Bagdad; desaparecieron al llegar. Chalabi se insinuó en los círculos neoconservadores, hasta el punto de que Cheney, Wolfowitz, Libby, Feith y otros estaban, en palabras de Draper, “irremediablemente enamorados”, comparándolo con De Gaulle. Chalabi, a su vez, les proporcionó información falsa, reproducida en parte por fuentes posteriormente desacreditadas, lo que reforzó el deseo de guerra en la administración de Bush.
Todavía se desconoce cómo se escribió el guion de Bremer. ¿Las órdenes vinieron de Wolfowitz, Libby, o posiblemente de Cheney? Teniendo en cuenta el rastro de papel poco luminoso que dejó la Casa Blanca de Bush (según Draper, no se tomaron notas durante las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, “para que Bush pudiera sentirse libre de airear cualquier cosa mediocre o destemplada que tuviera en mente”), puede que nunca sepamos la respuesta.
Un error sin responsables
No hizo falta mucho tiempo para que casi todo el mundo supiera que la guerra era un desastre y, más aún, un error, pero nadie asumió la responsabilidad. Sadam no tenía armas de destrucción masiva; los programas de armamento iraquíes habían sido abandonados años antes. Algunos de los analistas de la CIA escribieron memorandos en los que reconocían que se habían equivocado, pero los altos mandos bloquearon su difusión. Cuando Stephen Hadley, el segundo asesor de Seguridad Nacional de Bush, se enteró de que una de las pruebas cruciales que manejaba –cartas supuestamente enviadas por Irak a Níger solicitando suministro de uranio amarillo– era falsa, quiso dimitir. Pero Bush le dijo que se quedara. Tenet no solo se libró de las responsabilidades, sino que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. El propio Bush sospechaba que había actuado mal. Viendo una transmisión televisiva en directo de las tropas aliadas entrando en la ciudad de Basora, en el sur de Irak, con una recepción desanimada, se dirigió a Powell, que estaba con él, y le preguntó: “¿Por qué no están animando?”. En octubre, con Irak claramente desmoronándose, se volvió de nuevo hacia Powell mientras esperaban un ascensor y le dijo: “Colin, me lo advertiste”. Powell había invocado en una ocasión lo que él llamaba la “regla de Pottery Barn” de las intervenciones militares: “Si lo rompes, te lo quedas”.
Nunca se menciona a Donald Trump en To Start a War (es probable que Draper hiciera la mayor parte de su trabajo antes de que Trump entrara en la Casa Blanca), pero es difícil no leer el libro sin establecer paralelismos con el expresidente, dos veces impugnado. Sus debilidades eran similares a las de Bush: la inmerecida confianza en sí mismo, el intenso “parroquialismo” (“una incapacidad”, como dice Draper de Bush, “para entender cómo veía a EEUU el mundo exterior”), el olvido de los matices, la exigencia de que los subordinados “apoyen los juicios de valor del presidente en lugar de (…) cuestionarlos”. La diferencia es que, en Trump, estos rasgos se vieron agravados por una ignorancia orgullosa (Bush al menos leía libros e informes de inteligencia), aunque mitigada por una falta de apetito bélico.
Draper deja algunos misterios sin resolver. Por ejemplo, nunca quedó muy claro dónde adquirió Bush su absolutismo moral, al menos en lo que respecta a Sadam (no lo aplicó a otros dictadores), o cuándo se afianzó su animadversión hacia el líder iraquí. Draper cita el conocido incidente en el que Sadam intentó asesinar al padre de Bush; pero también cita a algunos de sus ayudantes más cercanos, incluida Rice, diciendo que antes del 11-S Bush nunca se obsesionó con Sadam.
También simplifica en exceso a Rumsfeld, presentándolo como un hombre sin ideas serias. Por ejemplo, su defensa de la “transformación” –la noción de que la nueva tecnología podría ganar guerras con pocas tropas sobre el terreno– es tratada como una excentricidad personal, aunque la idea se había ido filtrando en los círculos de seguridad nacional durante una década y, cuando Bush asumió el cargo, había evolucionado hasta convertirse en un consenso republicano dominante. Rumsfeld estuvo muy influido por un veterano funcionario del Pentágono llamado Andrew Marshall, un svengali o titiritero intelectual de la administracion que no se menciona en el libro.
Pero esto son objeciones menores. El subtítulo de Draper es Cómo la administración de Bush llevó a Estados Unidos a Irak. Algunos desearían que el autor hubiera tratado más a fondo el porqué. A menos que Bush o Cheney hayan dejado cintas secretas, el trabajo de Draper es la crónica más completa. Deja ineludiblemente claro que la guerra no fue una mera tragedia bienintencionada, sino más bien una secuencia de engaños y duplicidades que podría haberse detenido en varios momentos del camino, antes de que conducir a la horrible desfiguración de la política exterior estadounidense y de su imagen en el mundo durante muchos años. ●